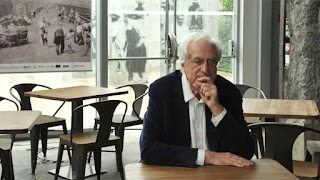Prácticamente desmantelada, debido a la ocupación alemana, la industria cinematográfica francesa estaba bajo control de la censura. Varios de sus grandes cineastas (Jean Renoir, René Clair, Julien Duvivier…) estaban fuera del país, de modo que el cine francés parecía condenado. Pero no todo estaba perdido, por allí asomó como pudo el talento de Jacques Becker o Henri-Georges Clouzot y de un veterano, Marcel Carné que rodaría Los niños del Paraíso (Les enfants du paradise, 1943) en plena ocupación. Becker había sido ayudante de Jean Renoir en la década de 1930, desde La noche de la encrucijada (La nuit du carrefour, 1932) hasta La Marsellesa (La Marseillaise, 1938), lo que lo convertía en alumno, el más aventajado, del gran maestro que por entonces se encontraba exiliado en Estados Unidos. Con el tiempo, Becker seria de los mejores cineastas franceses. Suyas son Se escapó la suerte (Antoine et Antoinette, 1947), París, bajos fondos (Casque d’Or, 1952), No tocar la pasta (Touchez pas au grisbi, 1954) o La evasión (Le Trou, 1960), su ultima película, entre otras producciones que fue sumando a una filmografía entre la comedia, el cine negro y el realismo. Pero su primer largometraje de ficción en solitario, Dernier atout (1942), no es tan grande, aunque resulte un policiaco entretenido y paródico del género, hasta cae simpático. Rodado durante la ocupación, la trama propuesta por Becker escapa de la realidad mundana y se centra en dos cadetes aspirantes, empatados en puntuación, que deben resolver un crimen para obtener el puesto de oficial. Son dos tipos opuestos, Montès (George Rollin) y Clerence (Raymond Rouleau), más engreído en apariencia y manipulador en sus métodos que su compañero; pero ambos son diestros y de igual valía, como apunta que tengan que desempatar resolviendo el asesinato de un turista estadounidense, que resulta ser el enemigo público número uno, que había llegado a ese país imaginario donde se desarrolla la intriga; imaginario porque es un modo de establecer una distancia entre lo representado en la pantalla y el mundo real; dicho de otra manera, que nada de lo que se cuenta guarda relación con la realidad. La propuesta de Becker resulta escapista, por momentos entretenida y hasta ingeniosa, pero sin tensión ni drama. Su intriga deviene en desenfadada y, no en pocos momentos, cómica; toma los clichés del género, sobre todo del cine de Hollywood —pienso, por ejemplo, en La cena de los acusados (The Thin Man, W. S. Van Dyke, 1934) como uno de los modelos a seguir—, y enfrenta en competición dos posturas para resolver el crimen y, entre medias, introduce la figura de la mujer si no fatal, interpretada por Mireille Balin, sí obligada a llevar de compañera a la fatalidad…
Mostrando entradas con la etiqueta jacques becker. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta jacques becker. Mostrar todas las entradas
sábado, 23 de marzo de 2024
miércoles, 10 de julio de 2019
Calle de la Estrapada (1952)
Los grandes escritores hacen visible en las líneas de sus escritos una voz propia que los diferencia del resto, una voz que desvela pensamientos, individualidades, fantasías, realidades, inquietudes e interpretaciones, tanto del medio de expresión que hacen suyo como del entorno que les afecta. En definitiva, se trata de una voz que, aparte de hacerlos únicos, los sitúa a años luz de quienes no logran encontrar la propia. Lo mismo puede decirse de los compositores, escultores y pintores en sus respectivas artes, también de los grandes cineastas y de sus miradas cinematográficas, aquellas que equilibran lo que podríamos llamar estilo e intenciones propias con aspectos estéticos y éticos que acaban siendo reconocibles en su obra, formas narrativas y temas que los distingue y, en la mayoría de los casos, los aleja de la medianía que suele acompañar al conformismo masivo y al deseo de complacer a la industria y al consumo de siempre lo mismo. La mirada de Jacques Becker fue de las grandes porque, más allá de las influencias recibidas, era la suya y, como tal, nació del compromiso del cineasta consigo mismo, con su modo de entender el cine y la vida. Incluso en sus películas menos logradas, su mirada se centra en el comportamiento de los personajes; los sigue y los enfrenta a sus vidas cotidianas. Detalla con sencillez su entorno y, en este sentido, se puede decir que se trata de un cine realista y detallista. Pero también descubrimos su interés humano y, en este punto, su cine es emocional y exterioriza interioridades que todavía relucen en todo su esplendor en las relaciones que se establecen en París, bajos fondos (Casque d'Or, 1952) o en el presidio de La evasión (Le trout, 1960). Ambas son obras maestras cuyo brillo ensombrece al resto de su filmografía, provocando que en la actualidad parte de la misma permanezca bajo la sombra de estos dos magistrales largometrajes. Aún así, hay otros títulos que engrandecen más si cabe la aportación de Becker al celuloide, títulos que, como Calle de la Estrapada (Rue de L'Estrapade, 1952), confirman su interés por hombres y mujeres que viven cotidianidades que, en ocasiones puntuales, escapan de lo corriente para abrir ventanas que permiten vislumbrar posibilidades que no llegan a concretarse, al menos no del todo.
jueves, 18 de abril de 2019
Jacques Becker. Un ser apasionante y apasionado
En Mi vida y mi cine, Jean Renoir dedica uno de los capítulos a quien durante ocho años y ocho películas fue su asistente, y su amigo desde el momento en el que se conocieron. Así lo recuerda el responsable de La regla del juego en sus memorias: <<cuando Jacques Becker vino a verme, era un niño, o más bien un muchacho. Representaba a la perfección todo lo que yo detesto: la gran burguesía francesa, el conocimiento de los bares y la práctica de los deportes caros. Una vez que rasqué aquel barniz, me encontré frente a un ser apasionante y apasionado>>*. Y la pasión que Becker sentía por el jazz lo empujó a los dieciocho años a enrolarse en la <<Compañía General Trasantlántica para poder ir a Nueva York a visitar a algunos de sus ídolos, en primer lugar Duke Ellington>>*. Becker amaba el jazz y también amaba el cine, por ello no dudó en contrariar a su padre y presentarse ante Renoir y decirle que <<dentro de dos meses estaré libre del servicio militar, te acosaré hasta que me dejes ser tu ayudante>>* Así lo hizo, o así lo quiso recordar su amigo y, tras participar como extra en Le Bled y asistir a Roger Lion en Alló... Alló e Y en a pas deux come Angélique, se convirtió en el ayudante de Renoir en La noche de la encrucijada. De aquella relación profesional, entre las que se cuentan las fundamentales Boudu, salvado de las aguas, Una partida de campo o La gran ilusión, el artífice de París, bajos fondos diría que había <<disfrutado viviendo y trabajando junto a Jean Renoir; si volviera a nacer, estaría encantado de hacerlo otra vez, sin embargo, creo que hice mal en no haber hecho todo por convertirme en director antes>>** Esto fue posible en 1935, en el mediometraje Téte de turc. Al año siguiente fue uno de los encargados de dirigir el film colectivo La vie est à nous, una película que la cooperativa Ciné-Liberté y del partido comunista francés habían encargado supervisar a Renoir. Solo fue pequeño paso, el gran salto llegó en 1942, después de su regreso del campo de prisioneros donde había sido confinado tras la derrota francesa en la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando rodó su primer largo en solitario, aunque poco podían hacer los cineastas franceses durante la ocupación, menos aún si pretendían ser críticos con el invasor. Limitado por las circunstancias de la época, Dernier atout es una atractiva propuesta genérica que recoge influencias del policíaco estadounidense, influencias que once años más tarde ya no lo serían en la espléndida No tocar la pasta, obra clave y punto de inflexión en su obra fílmica. Durante el tiempo que separa ambas producciones, Becker fue uno de los encargados de reavivar la industria cinematográfica francesa de posguerra. Título a título, plasmaba su interés por personajes humanos, por sus cotidianidades, similares a la cotidianidad del momento que él mismo observaría en su día a día, por los espacios que transitan y donde se producen las relaciones y reacciones de mujeres y hombres como los de Se escapó la suerte, Édouard et Caroline o Calle de la Estrapada. En sus orígenes, su cine parece influenciado por el neorrealismo, también por quien fuera su maestro, por el cine estadounidense e incluso por su contemporáneo Bresson, sin embargo, las películas de Becker son únicas porque asumen dichas influencias y las lleva a su terreno, a su comprensión del medio cinematográfico y del ser humano de quien desnuda emociones en París, bajos fondos, Monparnasse 19 o La evasión, su última y magistral película, la cual no vería concluida debido a su muerte prematura. Su filmografía no es perfecta, ninguna lo es, pero sí resulta excepcional en algunas etapas, además siempre fue coherente con las ideas de un realizador cuyo cine más personal no ha perdido ni un ápice de su humanidad ni de su vigencia, un cineasta que declaraba que <<dirigir es algo que no se aprende. Uno debe inventar su estilo, descubrir su propia vía>>**.
Filmografía
Tête de turc (1935) (cortometraje)
Le Commissaire est bon enfant, le gendarme est sans pitié (1935) (cortometraje co-dirigido por Pierre Prévert)
Le vie est à nous (1936)
L'Or du Cristobal (co-dirigido por Jean Stelli)
Dernier atout (1942)
Goupi mains rouges (1943)
Falbalas (1945)
Se escapó la suerte (Antoine et Antoinette, 1947)
Rendez-vous de juillet (1949)
Édouard et Caroline (1951)
París, bajos fondos (Casque d'Or, 1952)
Calle de la Estrapada (La mudanza de Françoise) (Rue de l'Estrapade, 1953)
No tocar la pasta (Touchez pas au grisbi, 1954)
Ali Babá y los cuarenta ladrones (Ali Baba et les 40 voleurs, 1954)
Las aventuras de Arsenio Lupin (Les aventures d'Arsène Lupin, 1957)
Los amantes de Montparnasse (Montparnasse 19, 1958)
La evasión (Le trou, 1960)
*Jean Renoir. Mi vida y mi cine. Editorial Akal
**Quim Casas, Ana Cristina Iriarte (coord.). Jacques Becker. Filmoteca Española y Festival de San Sebastián. Madrid, 2016
jueves, 11 de abril de 2019
La Marsellesa (1937)
*Jean Renoir. Mi vida y mi cine (de la traducción de Rafael del Moral). Akal, Madrid, 2011
sábado, 6 de abril de 2019
Las películas de mi vida (2016)
Documento y ejercicio nostálgico sobre el cine francés sonoro, sobre aquellas películas y protagonistas que llamaron su atención, Las películas de mi vida (Voyage à travers le cinéma français, 2016) nos propone un recorrido cinematográfico desde la mirada de un enamorado del cine, de un creador de grandes películas y de un cinéfilo al tiempo entusiasta y reflexivo. Los tres son uno y ese uno es Bertrand Tavernier, que a lo largo de ciento noventa minutos nos invita a acompañarlo en su viaje por sus recuerdos cinematográficos. Para quien esté familiarizado con el realismo poético, con el cine francés de posguerra, con el polar y con la nouvelle vague no le sorprenderán los nombres de los directores, actrices, actores, compositores, guionistas o directores artísticos aludidos por el cineasta nacido en Lyon, pero sí les posibilitará recuperar instantes de títulos imprescindibles y detenerse en aspectos que quizá hayan pasado por alto o quizá no. Para quien ignore los grandes films que se suceden en la pantalla, Las películas de mi vida —o quizá mejor la traducción “Viaje a través del cine francés”— es una agradable y entretenida oportunidad para descubrir de la voz de un guía de excepción a Jacques Becker, Jean Renoir, Jean Gabin, Edmond T. Gréville, Pierre Schoendoerffer o a sus dos padrinos cinematográficos: Jean-Pierre Melville y Claude Sautet.
Bajo los techos de París (René Clair)
La golfa (Jean Renoir)
Toni (Jean Renoir)
L'Atalante (Jean Vigo)
Una partida de campo (Jean Renoir)
El muelle de las brumas (Marcel Carné)
La bestia humana (Jean Renoir)
La gran ilusión (Jean Renoir)
Al despertar el día (Marcel Carné)
La marsellesa (Jean Renoir)
La regla del juego (Jean Renoir)
Las puertas de la noche (Marcel Carné)
Hotel del norte (Marcel Carné)
Los niños del paraíso (Marcel Carné)
Menaces (Edmond T. Gléville)
Se escapó la suerte (Jacques Becker)
París, bajos fondos (Jacques Becker)
No toquéis la pasta (Jacques Becker)
Montparnasse 19 (Jacques Becker)
Un condenado a muerte se ha escapado (Robert Bresson)
Los cuatrocientos golpes (François Truffaut)
Ascensor para el cadalso (Louis Malle)
Bob el jugador (Jean-Pierre Melville)
La evasión (Jacques Becker)
A todo riesgo (Claude Sautet)
Leon Morin sacerdote (Jean-Pierre Melville)
Cleo de 5 a 7 (Agnès Varda)
Tirad sobre el pianista (François Truffaut)
El desprecio (Jean-Luc Godard)
Sangre en Indochina (Pierre Schoendoerffer)
Pierrot el loco (Jean-Luc Godard)
El ejército de las sombras (Jean-Pierre Melville)
Lemmy contra Alphaville (Jean-Luc Godard)
El silencio de un hombre (Jean-Pierre Melville)
Max y los chatarreros (Claude Sautet)
…
Etiquetas:
agnès varda,
bertrand tavernier,
claude chabrol,
claude sautet,
documental,
françois truffaut,
jacques becker,
jean renoir,
jean vigo,
jean-luc godard,
jean-pierre melville,
julien duvivier,
marcel carné
sábado, 19 de enero de 2019
Ali Babá y los cuarenta ladrones (1954)
Para quien pretende poner en práctica ideas propias resulta complicado encontrar el equilibrio entre llevarlas a cabo y mantenerse fiel a ellas dentro de ámbitos como el cinematográfico -aunque esto valdría para cualquier otro, sea personal o profesional-, que parece validar y recompensar la mediocridad y la repetición. Es difícil porque, en un primer momento, no siempre aquello que uno pretende despierta el interés de quien pone el dinero y quizá tampoco la curiosidad del potencial espectador que acude a las salas comerciales en busca de historias que apenas difieren entre sí. Como consecuencia hubo y hay cineastas que han tenido que apartarse de sus intenciones y asumir proyectos de otros. Lo hicieron Luis Buñuel, John Ford, Fritz Lang o Kenji Mizoguchi, por citar cuatro ejemplos ilustres de genios cinematográficos que tuvieron que aceptar encargos ajenos a sus intenciones e intereses creativos, aunque esto solo forma parte de la supervivencia dentro de la industria y de la certeza de que el cine, o gran parte de su conjunto, tiene y encuentra su principal razón de ser en su aspecto comercial, siendo claros, en el dinero que las películas producidas puedan proporcionar. Así de simple y así de compleja es la ambigua relación entre arte e industria, de tal manera, también es innegable que los grandes directores, la mayoría por no decir todos, en alguna ocasión, con mayor o menor fortuna, se han visto obligados a rodar por contrato, encargo o mandato. Algunos hicieron suyo el material ajeno e incluso lograron obras maestras propias del algo inicialmente impersonal, pero este último no es el caso de Jacques Becker y su Ali Babá y los cuarenta ladrones (Ali-Baba et les 40 voleurs, 1954), comedia y fantasía que nunca llega a funcionar, aunque, por momentos, cumple y entretiene. Su apariencia colorista, de parodia a mayor gloria del gestual Fernandel, su ubicación lejos de Francia, en el lejano Oriente de Las mil y una noches, y un tono que apunta optimismo, no indican que Ali Babá y los cuarenta ladrones sea obra del responsable de la magnífica París bajos fondos (Casque d'Or, 1952) y sin embargo, lo es, como también lo es la espléndida Montparnasse 19 (1958), encargo que Becker heredó de Max Ophüls. Si miramos más allá de la superficie cómica y de la exageración que define al protagonista, descubrimos que se trata de un individuo corriente, incluso podríamos calificarlo de desheredado, perdedor o antihéroe, como tantos otros personajes que pueblan las películas de Becker. En el caso de Ali, como parte del humorístico que domina el film, podrá dejar de serlo gracias a su fortuito encuentro con los ladrones y la cueva donde estos guardan los botines de robos y asaltos, tesoros que le permiten acceder a un final negado a otros perdedores del realizador francés. No obstante, es una conclusión que apunta necesidades humanas y, sobre todo, señala y evidencia la ambición que mueve a amos, ladrones y mendigos, como queda señalado en la secuencia en la que prácticamente estos últimos aplastan a Ali, impacientes por tomar posesión del tesoro que les permitirá abandonar su condición mendicante. La primera imagen del antihéroe cómico puede generar rechazo, al menos en mi caso, ya que resulta en exceso artificial y busca la simpatía inmediata del espectador sin habérsela ganado. Cantando, sonriente y caricaturesco, trota sobre su mula camino del mercado donde minutos después puja y compra a Morgiane (Samia Gamal), la joven de quien se enamora. Por este motivo amoroso, también por su humanidad, engaña y droga a su amo (Henri Vilbert) con el fin de evitar que este la fuerce y la obligue a mantener relaciones carnales, evidentemente indeseadas por la silenciosa muchacha que acaba de ser vendida por su propio padre (Édouard Delmont). La venta paterna y el deseo-abuso del poderoso apuntan un entorno hostil para la pareja protagonista, un espacio que, expuesto entre la irrealidad y el naturalismo, encuentra en el dinero y en la riqueza las máximas aspiraciones de quienes lo habitan. El afán de lucro puede aplicarse a todos los personajes de importancia salvo a la pareja de enamorados, que priman los sentimientos en sus comportamientos, en sus palabras y en la atracción que, como únicos en su especie, sienten el uno hacia el otro. Lejos de lo mejor de Becker, Ali Babá y los cuarenta ladrones no es un título redondo, pero desentona menos de lo que a primera vista pueda parecer dentro de la obra del cineasta, sea por la meticulosidad expositiva del espacio donde se desarrolla o por introducir circunstancias en las que entran en juego la fortuna, el engaño o las diferentes cotidianidades que empujan a sus personajes hacia situaciones límite, en Ali, límite-cómicas, como la traición de su amo, <<cruel con los pequeños, servil con los grandes>>, o la amenaza que se cierne sobre él cuando Abdel (Dieter Borsche), el jefe de los ladrones, se gana su confianza para vengarse y recuperar la parte del tesoro sustraída por un don nadie que ha dejado de serlo y que, generoso en grado superlativo, reparte alegría y dinero porque lo primero forma parte de sí mismo y lo segundo no tiene cabida en su comprensión humana, salvo para comprar la libertad de Morgiane -y así posibilitarle que sea ella misma quien elija su destino- o conceder a los mendigos la oportunidad de transformar sueños en realidad.
miércoles, 17 de enero de 2018
La noche de la encrucijada (1932)
domingo, 7 de enero de 2018
Se escapó la suerte (1947)
La existencia humana podría mal resumirse en la combinación de cotidianidades, de relaciones con el entorno físico y humano, también con uno mismo, y de la tragicómica sucesión de hechos, encuentros, casualidades y experiencias imprevistas, algunas dolorosas, otras alegres e incluso tan satíricas como la ficción que se descubre en películas que se adentran en vidas anónimas que aguardan a que el azar cambie sus monotonías. Mientras aguardan, nada y todo sucede, el tiempo pasa, la lotería no toca y otros juegos de probabilidades remotas les vuelven la espalda una y otra vez. Pero estos individuos no desisten, saben que la vida sigue y continúan disfrutando y sufriendo su cotidianidad, sus relaciones y sus trabajos sin intentar cambiar su suerte. Pero ¿qué sucede si la pasividad resulta premiada? De una situación precaria se pasa a la ilusión que, en mayor o menor media, se observa en ejemplos cinematográficos de quienes acarician la felicidad en el número premiado de un boleto o en un concurso de radiofónico o televisivo. Es gente corriente que habita en espléndidas comedias como El millón (Le million; René Clair, 1931), Navidades en Julio (Christmas in July, Preston Sturges, 1940), Se escapó la suerte (Antoine et Antoinette; Jacques Becker, 1947), Esa pareja feliz (Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, 1951), ¡Felices Pascuas! (Juan Antonio Bardem, 1954) y otras películas que conceden su protagonismo a parejas que comparten su amor, su cotidianidad, la precariedad económica o la ilusión que no tarda en convertirse en la decepción que implica el fin de las quimeras, o la comprensión de que los genios de las lámparas y las hadas madrinas son fruto de fantasías que no contemplan la posibilidad de un engaño, caso del film de Sturges, o de la pérdida del boleto premiado. Este último sería el caso que golpea la relación de Antoine (Roger Rigaut) y Antoinette (Claire Maffei) en Se escapó la suerte, un film distinto por su sencillez expositiva de la cotidianidad del barrio parisino de posguerra donde habita la pareja protagonista, a quien se describe en su lugar de trabajo, en su hogar o en la calle donde la constante presencia del señor Roland (Noël Roquevert) amenaza a Antoinette. El matrimonio vive en una buhardilla, unidos por el vínculo que supera las trabas de una vida sin lujos ni esperanza de obtenerlos a corto plazo, salvo cuando Antoine descubre que el boleto adquirido por su mujer ha sido premiado con 800.000 francos. En ese instante, su rostro se ilumina, acude al bar más próximo y se cerciora de que el número corresponde con el del décimo que tiene entre sus manos. De regreso a casa comparte la buena nueva con Antoinette y ambos empiezan a soñar con las cosas que podrán adquirir. Sin embargo, el boleto se extravía y con él el sueño de mejora que habían acariciado se esfuma, dejando a Antoine con la desilusión que se expresa en su cabeza gacha, en su deambular por las calles y en su intención de retardar su regreso al hogar, donde teme enfrentarse con su mujer. No obstante, como sucede en el resto del filmes nombrados, en Se escapó la suerte el azar funciona como la excusa que permite desarrollar temas más complejos, como sería la crónica de la cotidianidad del espacio vivo expuesto por Becker, un entorno poblado de personajes que podrían encontrarse en cualquier barrio popular del París de la época. Al cineasta le interesó eso, realizar un recorrido humano y realista, con momentos para la comedia, la ternura, la ilusión, la desilusión y el drama, aunque sin forzar ni los unos ni los otros, ya que forman parte de la realidad descriptiva del entorno humano (el edificio y el piso de la pareja, las tiendas, el bar, el metro, las calles...) donde se desarrolla la película.
sábado, 11 de junio de 2016
No tocar la pasta (1953)
Aferrado a su última opción para dejar atrás el entorno de criminalidad con el que ya no se identifica, pero donde se mueve a la perfección, gracias a los conocimientos adquiridos durante años, el delincuente de No tocar la pasta (Touchez pas au grisbi) está condenado a perder, como también lo están los personajes principales de Rififí (Du rififi chez les hommes; Jules Dassin, 1955) y Bob el jugador (Bob le flambeur; Jean-Pierre Melville, 1956), otras dos películas clave que, junto a esta filmada por Jacques Becker, marcaron el posterior desarrollo del cine negro francés, priorizando comportamientos, emociones y silencios, en definitiva, la humanidad que define a sus protagonistas dentro de ambientes nocturnos donde su código de conducta les obliga a asumir decisiones que, en el caso de Max (Jean Gabin), implican renunciar a su sueño, a cambio de la vida del amigo a quien en un momento de frustración califica de carga, pero a quien no puede abandonar a su suerte porque el lazo que los une es más fuerte y valioso que los lingotes de oro que le exigen por su liberación. La vista aérea que abre No tocar la pasta muestra la nocturnidad urbana antes de adentrarse en el local donde la cámara ofrece un primer plano de Max, sentado a la mesa donde uno de sus acompañantes le insta a leer la noticia sobre los cincuenta millones de francos en lingotes que fueron sustraídos en el aeropuerto de Orly. Sin mostrar mayor interés, toma el diario entre sus manos y afirma <<ya he leído el periódico>>, lo que no dice es que fue él quien cometió el robo, que apenas adquiere mayor relevancia en la exposición de Becker, porque el interés del cineasta se centra en mostrar la humanidad de los personajes y las relaciones que mantienen. Para ello se ofrecen pequeños detalles que perfilan la personalidad de Max, a quien los presentes conocen y aprecian por asumir compromisos como abonar las deudas de Marco (Michel Jourdan) o conseguirle el trabajo de mediador entre Angelo (Lino Ventura) y Pierrot (Paul Frankeur). Durante estos primeros minutos de metraje, el protagonista queda definido. Se trata de un hombre consciente de que su juventud ha pasado, lo acepta como también acepta que el ambiente por donde se mueve ya no es para él. Sabe que necesita cambiar de aires, de vida y de oficio, por lo que se intuye que fue esa la necesidad que lo impulsó a dar el golpe en colaboración de Riton (René Dary), aunque este ha cometido la torpeza de irse de la lengua para calmar la ambición de su amante (Jeanne Moreau), a quien dobla en edad. Como consecuencia del desliz, Max no tarda en ser asaltado por la banda de Angelo, más joven, ambicioso y carente de la idea de honor de los veteranos, por lo que no duda a la hora de aprovecharse de la importancia que aquellos conceden a un sentimiento que él interpreta como la flaqueza que le permitirá apoderarse del botín en el que su opuesto ha depositado la esperanza de su retiro. A partir de este planteamiento, Becker, sin duda uno de los grandes realizadores del cine francés, desarrolló una historia crepuscular que tiene su eje en la amistad (tema recurrente en su breve pero imprescindible filmografía) entre hombres maduros, curtidos en las mil batallas que los une y a quienes no les queda otra que aceptar que ha llegado la hora de asumir la inmediatez de esa vejez que se hace palpable en la escena que muestra la soledad compartida por Gabin y Dary, mientras el primero enumera al segundo los signos de envejecimiento que salpican su rostro, ajado por el paso del tiempo, el mismo rostro que poco después Riton contempla en el espejo. Esta certeza también se descubre en detalles puntuales como las gafas que el protagonista emplea para leer, <<no te preocupes -responde cuando le comentan que nunca se las habían visto-, las necesitarás pronto>>, o en la mujer de Pierrot, que observa preocupada a su marido, a Marco y a Max montando las armas con las que piensan acudir al encuentro de Angelo y reflexiona: <<a mi edad, Max, uno no rehace su vida>>, porque al igual que ellos es consciente de que la vitalidad y las ilusiones se han transformado en la certeza de que a su edad no hay más futuro que el presente.
sábado, 13 de febrero de 2016
Boudu, salvado de las aguas (1932)
En el libro que André Bazin dedicó a la obra de Jean Renoir, el crítico apuntó que <<el encanto de Boudu está en la glorificación de la vulgaridad. En la formalización civilizada y desenfadada de la más fresca lubricidad. Boudu es un filme magníficamente obsceno>>. Esa tendencia a la lujuria se descubre en varios momentos de Boudu, salvado de las aguas (Boudu sauvé des eaux, 1932), pero, más allá de esta cuestión, la comedia filmada por Renoir a partir de la obra teatral de René Fauchois, opone a dos personajes en quienes se representa el comportamiento instintivo, aquel que define a Boudu (Michel Simon), y los convencionalismos de la clase burguesa a la pertenece el librero Edouard Lestingois (Charles Granval), aunque a este último no le importaría desprenderse de ellos cuando flirtea con su criada Anne-Marie (Séverine Lerczinska). En ese instante de galanteo, sus palabras evidencian deseo, aunque también su condicionamiento dentro de un espacio que no tarda en convertirse en el campo de batalla del enfrentamiento cómico que se inicia cuando Lestingois salva del Sena a su antagonista. Pero esta oposición satírica o, sería mejor decir, de sátiros, confronta al ser humano instintivo, aquel que nace de su propia naturaleza, con el ser socializado, y moldeado desde la cuna, sin que se alcance un entendimiento entre ambos, aunque sí un ligero acercamiento que no puede ir más allá de la negativa de Boudu a desprenderse de la esencia que lo distingue de sus anfitriones, a quienes ignora en los instantes que intentan corregir su caótico comportamiento para que asuma su inclusión dentro del orden establecido. La imposibilidad de que esto suceda prevalece a lo largo del metraje de una comedia que Renoir desarrolló de manera distendida y teatral, dentro de un ambiente donde las normas guardan las apariencias que el "Dionisio" rechaza una y otra vez, porque no pretende alterar su modo de hacer o, en este caso, deshacer. De tal manera, aquel que fue salvado de las aguas se aferra a su comprensión desenfadada de la vida, y da la espalda a las buenas costumbres tras las que sus anfitriones adormecen lo que en el vagabundo se vivifica y magnifica, como si con ello demostrase que su anarquía lo libera de las ataduras de la razón, que le impedirían disfrutar de la libertad natural a la que han renunciado los habitantes de la casa, sobre todo, la mujer del librero (Marcelle Hainia), aunque esta no tarda en sucumbir a la atracción que el invitado despierta en ella. Así pues, desde el primer momento, se comprende que Boudu es un espíritu ajeno a cuanto se impone según modas e intereses. Como consecuencia, en el personaje de Michel Simon nada externo puede alterar su naturaleza, que no tiene que aceptar ni asumir porque esta es la que le da forma, por ello, un cambio en su conducta resulta impensable y, para corroborarlo, no duda en mostrar su ingratitud, sus pésimos modales, tanto en la mesa como en la higiene, o en casarse con Anne-Marie, para poco después darse a la fuga. Esta aparente rebeldía es su manera de reafirmarse en su negativa a asumir etiquetas que eliminarían su yo liberado de convencionalismos, el mismo yo que trae de cabeza a quien asume la responsabilidad de cederle su casa, sus ropas e incluso a su amante y a su mujer, porque el bueno de Lestingois ve en su contrario aquella parte de sí mismo que se perdió entre las normas que definen el entorno donde habita y al cual pertenece desde que acató la primera regla impuesta.
viernes, 10 de julio de 2015
Montparnasse 19 (1958)
Dicen que escuchar es un medio inagotable para adquirir conocimiento, pero no sin antes aceptar la ignorancia que uno mismo posee sobre aquello que escucha, la misma ignorancia que genera la curiosidad y la necesidad de conocer. Volví a pensar en ello, no hace mucho, cuando alguien me habló de Modigliani, con tal convicción en su tono de voz y emoción en el brillo de sus ojos, que deseé saber más acerca de la obra de este genio de la pintura que nunca obtuvo fama en vida. Pero, como aficionado al cine, también pensé en volver a ver el largometraje que presenta los últimos meses de su vida. Montparnasse 19 fue la penúltima película rodada por Jacques Becker, responsable de París, bajos fondos (Casque d'or, 1952) y La evasión (Le trou, 1960), obras imprescindibles de un cineasta que inició su carrera cinematográfica como asistente de dirección en la década de 1930, durante la cual trabajó de forma continuada en varias películas de Jean Renoir, hijo de otro famoso pintor y, al igual que Becker, otro de los grandes realizadores que ha dado el séptimo arte. Esta colaboración le sirvió para ir conociendo los entresijos de un medio que llegó a dominar desde la sencillez de imágenes como las que componen este drama basado en la novela escrita por Michel Georges Michel Les Montparnos y que iba a ser dirigido por Max Ophüls (fallecido un año antes del rodaje). En Montparnasse 19 Becker no pretendió una reconstrucción detallada de acontecimientos reales, como tampoco buscó exponer la obra pictórica de Modigliani, y optó por profundizar en la trágica existencia del hombre, que prevalece sobre el artista, aunque este último nunca llega a desaparecer por completo, pues ambos forman parte del mismo ser atormentado, en constante contradicción, y destructor de sí mismo como consecuencia de sus frustraciones artísticas y personales. El Modigliani (Gérard Philipe) fílmico se presenta desde el alcoholismo con el que pretende evadirse de la realidad en la que vive, la misma en la que conoce a Jeanne (Anouk Aimée), la joven de quien se enamora porque en ella descubre un atisbo de luz entre la oscuridad de un presente sombrío, que anuncia la imposibilidad de la relación entre ambos, no solo por la personalidad del personaje encarnado por Philipe, sino por la amenazante presencia de Morel (Lino Ventura), la cual presagia la idea de la muerte del artista, ya que el marchante de arte se encuentra al acecho entre las sombras, a la espera de que las obras de "Modi" cobren el valor que merecen (y esto no será posible hasta después del fallecimiento del pintor). Uno de los grandes aciertos de Becker a la hora de abordar esta trágica historia de amor residió en mostrar una situación concreta dentro de la atormentada existencia del artista italiano, evitando de este modo la sucesión de logros y de hechos inconexos que caracterizan a otros acercamientos cinematográficos a figuras relevantes (perspectiva que acaba por restar interés a la narración). Y ahí reside la fuerza y la belleza de una película que en ningún momento pierde de vista la interioridad de un individuo autodestructivo, que se lamenta en silencio de su mala fortuna, algo que ya se observa desde su primera aparición, cuando esboza el retrato de un hombre en un bar, y comprende que su obra no será entendida, porque, para alguien como él, la pintura ni se enseña ni se explica, se siente.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)