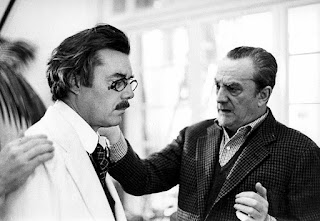<<En los términos más sencillos posibles, Providence trataba de una larga noche en la vida de un novelista agonizante que, agobiado por el dolor, se atracaba de píldoras y bebidas, luchando para crear una nueva obra. Utiliza a los miembros de su familia como personajes; confunde el pasado, aterrorizado por el futuro, lleno de ira, melancolía y culpa, consciente de que la muerte se acerca rápidamente>>. (1) Este resumen de Dirk Bogarde, que daba vida a Claude Langham en Providence (1977), aproxima la superficie de la película de Alain Resnais, cuyo guion corrió a cargo de David Mercer, e introduce su fondo: la memoria del subjetivo que recuerda, inventa y olvida, quien da forma a la realidad imaginada. En ella, Clive Langham (John Gielgud), <<el novelista agonizante>>, introduce a los miembros de su familia; crea la imagen que tiene de ellos o la que desea, pero sin poder impedir la intervención del subconsciente que, de cuando en cuando, asoma en el consciente en forma de intrusos, como el futbolista, o perdiendo el control sobre sus personajes, como sucede con Helen (Elaine Stritch), reflejo de Maureen, su mujer fallecida, que toma el control del personaje para reprocharle una relación que le hizo sentir una sombra de sí misma, para culparle de su suicidio. Ahí, actúa la culpa del escritor, la que silencia en la realidad consciente, pero que surge en su mente, proveniente de algún lugar donde aguardaba agazapada, a la espera de salir.
Aparte de un film sobre la memoria, Providence también lo es acerca del tiempo y de la creatividad, la cual guarda estrecha relación con la primera, pues, el subjetivo, la mente del pensante, es el constructor de un espacio abierto a las posibilidades. Inicialmente oscuro y vacío, de la nada (la ausencia) se pasa al todo (la presencia). Pero Providence también es una de las obras más irónicas de Resnais, que no solo lleva al límite la memoria y el olvido, el paso del tiempo y su ausencia como dimensión física en el pensamiento, sino que muestra al pensante caricaturizando a los suyos, al tiempo que esas relaciones y personalidades proyectadas en Claude, Sonia (Ellen Burstyn), Henry (David Warner) y Helen, la mujer moribunda, remiten a las propias. De ese modo, más que de invención literaria, Clive realiza un ejercicio de memoria, quizá un exorcismo que elimine fantasmas y culpas ante la proximidad de la muerte, ejercicio retrospectivo en la que el ayer no existe salvo como el ahora en el que se construye.
Inventar y recordar pueden ser sinónimos, si aceptamos que ambos verbos son la acción de crear la imagen de algo que, aunque extraído de una realidad pasada o soñada, no existe hasta que se inventa o se recuerda. No existe pasado inamovible en la memoria, ni futuro en la imaginación, solo sus múltiples posibilidades cambiantes. El autor juega con eso, inventa a partir de los posibles que se presentan. La mente acerca el ayer al hoy, donde también se construye la imagen del mañana, pero en el caso del escritor la posibilidad futura desparece ante la imagen de la muerte que siente y sabe próxima. En la memoria los colores se olvidan, de ahí que la fotografía empleada por Resnais en gran parte de Providence —fotografía obra de Ricardo Aronovich— carezca de colorido, o este se atenúe; en contraste con la vivacidad de los tonos en la realidad que cobra protagonismo en la parte final. Nadie piensa en color, tampoco en blanco y negro (hagan la prueba, si lo desean), sino en la ausencia de tonalidades. Al contrario que los objetos, los paisajes o las personas en la realidad física, sus imágenes en la memoria carecen de corporeidad (atributos físicos), igual que el olvido y su posterior reconstrucción cuanto se recuerda. Aunque se base en experiencias vividas, el recuerdo no es otra cosa que la invención de lo olvidado, de lo ya pasado y de lo que nunca pasó, como es el caso de la memoria que se introduce en la novela que Clive escribe en su noche de agonía. La construye en el presente, condicionado por el miedo, la culpa y las relaciones personales, que siente fallidas; y así, Resnais nos introduce en la vida y en la mente de un novelista anciano que construye un espacio imaginario que puebla con sus familiares, con su visión subjetiva de ellos. Son apenas fantasmas, caricaturas o personajes cuya existencia depende del escritor que los inventa y recuerda, pues son una mezcla de ambas cosas. Al tiempo que relata, Clive realiza un ejercicio de introspección que nace inconsciente en esa imaginación que construye a partir de lo que conoce. Como autor, se toma sus licencias, cambia la realidad conocida y crea algo diferente, pero no por ello, su esbozo literario carece de verdad, ni está exento de imprevistos, ni de reproches que se cuelan en su historia. La exposición de Resnais indica que en Providence existen diferentes espacios mentales; uno de ellos, el subconsciente, es responsable de despertar la culpabilidad que devuelve situaciones y presencias que proporcionan al escritor material para construir su obra, la que le permite asomarse al no tiempo, a la memoria, a la creación artística y, finalmente, a sí mismo.
(1) Dirk Bogarde: Un hombre ordenado (traducción de Javier Alfaya y Bárbara McShane). Espasa-Calpe, Madrid, 1985.