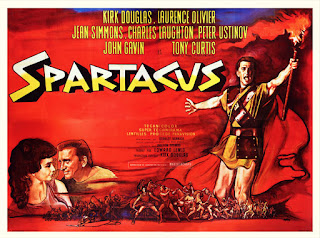<<Mucha gente no alcanza a comprender la frecuencia con que las consideraciones prácticas repercuten en lo que se considera “estilo”. Durante muchos años trabajé con un cámara maravilloso, Ernie Laszlo. Dejé de trabajar con él porque rodábamos a un ritmo demasiado lento. El problema era que yo no conseguía filmar la cantidad suficiente de película que me permitiera disponer de la libertad que me gusta tener cuando monto. Por otra parte tuve una experiencia en Marruecos y en Italia, que cambió muchas cosas…>> Esa experiencia fue la coproducción italo-estadounidense Sodoma y Gomorra (Sodom and Gomorrah, 1962), un film de los llamados bíblicos que tan de moda se pusieron tras el éxito de Los diez mandamientos (The Ten Commandments, Cecil B. DeMille, 1956), cuyo guion firmaron Hugo Butler y Giorgio Prosperi —Ernesto Gastaldi sin acreditar— y la fotografía corrió a cargo de Mario Montuori, Silvio Ippoliti y Cyril Knowles —y Alfio Contini, sin acreditar—. También contó con Oscar Rudolph y Sergio Leone como directores de la segunda unidad. El resultado cinematográfico no puede calificarse de feliz, sino de “tropiezo” en la obra de un cineasta que no pretendía dejarse dominar por Hollywood y que fue despedido durante el rodaje de Bestias de la ciudad (The Garment Jungle, Vincent Sherman, 1957), debido a discrepancias con el “mandamás” de Columbia Pictures, Harry Cohn. Tras este encontronazo y las espléndidas El beso mortal (Kiss Me Deadly, 1955), El gran cuchillo (The Big Knife, 1955) o Ataque (Attack!, 1956), que pasaron desapercibidas y no dieron beneficios económicos, su situación hacia finales de la década de 1950 lo llevó a buscar en Europa mayor libertad creativa, pero su aventura europea no resultó la esperada; aunque A diez segundos del infierno (Ten Seconds to Hell, 1959) sea un film que mereció mayor atención y mejor critica, incluso por parte de Aldrich, que opinaba: <<En realidad, la verdad es bastante simple. Ambas películas, Ten Seconds to Hell y Traición en Atenas, eran muy malas y en gran medida debo aceptar que sean inferiores a lo que debían haber sido>>—.

<<…A principios de los años sesenta hice una película horrorosa titulada Sodoma y Gomorra. La mano de obra era muy barata, de modo que utilicé tres o cuatro cámaras en un esfuerzo por acelerar el calendario de producción, dado que en un principio la película tenía que costar dos millones de dólares y acabó costando seis. La película era larguísima y nos enzarzamos en una discusión de tipo legal con el gobierno italiano acerca de quién era el autor. Italia, al igual que Francia, tiene un concepto de la autoría que se basa en el Código Napoleónico. En consecuencia, a los productores se les planteaba un dilema: si aceptaban la subvención italiana, que necesitaban para pagar la película, tenían que aceptar a Aldrich como autor de esta. Esto me daba una gran cantidad de prerrogativas para montar que no hubiera tenido si me hubiesen contratado en los Estados Unidos. Llegamos a un compromiso: en lugar de ir a juicio, como le ocurrió a Bertolucci por esa película de cinco horas [Novecento, Novecento, 1976], accedí a reducir la película de unas cuatro horas y media a dos horas y veinte minutos. Si conseguí hacer una película digna de ese modo fue porque empleé un sistema de rodaje de varias cámaras. Si la hubiera hecho de la misma manera que Apache o Veracruz, me habría resultado imposible suprimir partes o condensarla. En consecuencia regresé a Estados Unidos convencido de que intentar rodar una película con una sola cámara es una insensatez. Hay que filmar una gran cantidad de película adicional y contratar a un segundo operador, pero esto lo compensa sobradamente la libertad que tienes a la hora de montar...>> Siempre y cuando el cineasta tenga el derecho al montaje, algo que en los estudios de Hollywood no era frecuente, de ahí que algunos directores prefiriesen rodar el material justo para que no alterasen su idea en el montaje, reduciendo la posibilidad de cambios indeseados en la sala de edición.

<<…Desde entonces he exigido que en mi contrato se incluya un sistema de dos cámaras. Es extraño que una película espantosa como Sodoma y Gomorra cambiara por completo mi manera de rodar películas. Con dos o tres cámaras uno puede condensar una secuencia hasta obtener lo fundamental y dar además más agilidad a la película. Si la haces con una cámara, te salen cuatro horas y no hay manera de condensarla, por lo que tienes que quitarle algo. Por tanto, creo que desde Sodoma y Gomorra, la mayoría de mis películas (no todas, La leyenda de Lylah Clare es un ejemplo terrible) tienen mucha más energía y están más condensadas. Esto no significa necesariamente que sean mejores, pero sí que son diferentes.>> Ciertamente, son diferentes y en cuestiones de gustos particulares, me parecen mejores películas las realizadas con anterioridad a Sodoma y Gomorra, aunque, tras esta irregular, pero no tan “espantosa” historia de Lot (Stewart Granger) y Edith (Pier Angeli), Aldrich realizase films tan espléndidos como La banda de los Grissom (The Grissom Gang, 1971) o La venganza de Ulzana (Ulzana’s Raid, 1972), por citar dos de sus obras más logradas y representativas del “estilo Aldrich” que también brilla en esta segunda etapa en El vuelo del Fénix (The Flight of the Phoenix, 1965) y El emperador del norte (The Emperor of the North, 1973).

Respecto a la película, destaca la relación entre Lot y las mujeres protagonistas: sus hijas Shuah (Rossana Podesta) y Maleb (Claudia Mori), la reina (Anouk Aimée) y Edith, con quien se casa tras el rechazo inicial, que no oculta la atracción que se confirmará avanzado el film, sobre todo por parte de la antigua esclava; a quien el patriarca explica que las ropas que le han entregado (a ella) son sueltas porque <<le dan libertad a las mujeres para trabajar>>. Ella no oculta su enfado y pregunta <<¿Qué trabajo?>>. A lo que el líder hebreo responde: <<El trabajo de las mujeres: Cocinar, tejer, coser, sembrar…>>. En ese instante, la tensión es evidente; también que la libertad a la que Edith accede es ambigua; en realidad, es una de la que duda y de la cual reniega en un primer momento. Como señala el resto de la conversación:
—¿Y dicen que la esclavitud va contra sus principios? —pregunta ella, entre la ironía y el cabreo
—Sí —afirma Lot, más seco y rígido que el cayado que porta para guiar al pueblo de Abraham del que ahora es líder autoritario y espiritual.
—Y quiere que haga un trabajo que una esclava como yo nunca hizo —replica, acostumbrada a todo tipo de lujos, pues era la favorita de la reina de Sodoma.
—El trabajo es el precio de la libertad. Sustentar las propias necesidades. Ser capaz de decidir cómo, cuándo trabajar. Ser tú misma —contesta Lot, quizá inconsciente de la gran mentira que está diciendo, pues la libertad de la que habla encadena igualmente a la bella muchacha.
Como líder, los miembros de la tribu, sean hombres o mujeres, le deben obediencia, incluso dos jóvenes le cruzan el río en brazos para que no se moje. No son esclavos, cierto, pero son siervos de un absoluto, puesto que no hay pie a la replica ni a decidir más allá de lo que permita el guía espiritual y terrenal, juez y general. La religión no es sinónimo de libertad, ya que se basa en normas y dogmas, en el sometimiento de sus seguidores, en el acatamiento y cumplimiento de las leyes entregadas por Moisés al autodenominado pueblo elegido. Lot no es consciente de esto, tampoco de que lo que le señala a Edith apenas se diferencia de la esclavitud, ya que la obliga a aceptar un rol que ella no desea (hasta que se enamora) y un determinado tipo de trabajo. En todo caso, la obliga a un sometimiento distinto al experimentado cuando era la favorita de la reina. ¿Es Edith dueña de sí misma? ¿Qué es la libertad preconizada por el sobrino de Abraham? ¿Basta con que alguien diga que se es libre para serlo? La referida por Lot, ¿lo es? ¿O es otro tipo de esclavitud, distinta a la sodomita? ¿Quién es más tolerante la monarca de Sodoma o el guía religioso? ¿Qué diferencia existe entre quienes se dicen elegidos de Dios, los que se autoproclaman justos y los dictadores o la monarca? Acaso ¿no suelen ser tan intransigentes e intolerantes los unos como los otros? Cuando Lot exclama <<La tiranía de los sodomitas ha terminado>>, es consciente de quiere imponer su fe, su credo, sus normas, quizá inconsciente de que solo va a sustituir una (ajena) por otra (propia). No lo va a hacer con las armas, lo hace respetando la ley; en esto es respetuoso con las costumbres sodomitas —no así, Ismael (Giacomo Rossi Stuart), que toma las armas para liberar a los esclavos y, sin ser consciente, se transforma en el mejor aliado del príncipe conspirador (Stanley Baker), el hermano de la reina— Este aspecto es uno de los puntos interesantes de Sodoma y Gomorra, que “enfrenta” dos perspectivas: la visión de Lot (patriarcal) y de la reina sodomita, quizá menos intransigente (aunque igual de elitista) que la del hebreo que conduce a su pueblo hasta Jordania donde pretende asentarse e imponer su cultura, su religión, su visión de la vida, al tiempo que la monarca pretende seducirlos (y convertirles en nuevos sodomitas) con lujos, lujuria y placer.

Entrecomillado de Robert Aldrich, extraídos de La mirada oblicua. El cine de Robert Aldrich. Filmoteca de la Generalitat Valenciana/Festival de Cine de Gijón/Centro Galego de Artes da Imaxe, Valencia, 1996.