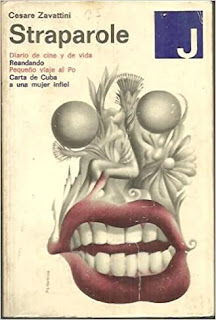Las he visto peores, pero solo recuerdo tres películas en las que abandoné la sala antes de que concluyese la acción. Una de ellas fue El mundo perdido (The Lost World: Jurassic Park, 1997), la secuela de aquel Parque Jurásico (Jurasic Park, 1993) en el que Steven Spielberg jugaba con dinosaurios digitales con mayor gracia, puesto que, en su segundo encuentro con los saurios, el realizador de Salvar al soldado Ryan (Saving Private Ryan, 1998) parece cansado de sus juguetes. Aún así, se toma más de dos horas para no decir nada; ni fantasea, ni juega, se limita a repetir situaciones, planos, chistes, frases e introducir guiños cinéfilos. Saluda a los cazadores de Hatari (Hatari!; Howard Hawks, 1962) y, cuando llega a San Diego y yo abandono la sala, a King Kong (Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, 1933) y Godzilla (Gojira; Ishiro Honda, 1954) e incluso, en su conjunto, puede que recuerde El mundo perdido (The Lost World, 1925) silente filmado por Harry O. Hoyt. Cualquiera de los nombrados se encuentran a años luz de este despropósito o desventura que reúne a Tiranosaurios con instintos paternales y maternales, a un trio de observadores que no observa nada que no hayamos visto, a un grupo de cazadores de relleno, contratados por un ambicioso e inepto ejecutivo, y a un Malcolm (Jeff Goldblum) que se niega a tener un segundo encuentro con los bichejos que conoció en la isla Nublar; quizá en el rechazo del matemático se encuentre el del propio Spielberg, aunque, de ser así, ¿por qué filmar una segunda parte? Desconozco los motivos del cineasta, los de Malcolm los justifican con Sarah Harding (Julianne Moore), su aguerrida y curiosa pareja, a quien pretende rescatar de la isla de los dinosaurios, pero también le endosan una hija (Vanessa Lee Chester) chillona y gimnasta que se cuela en el transporte que conduce a Malcolm y compañía a la isla costarricense donde se desarrolla la mayor parte del film, posiblemente el peor film de Spielberg, al menos, en estos momentos que escribo, no recuerdo otro que le haga sombra, aunque tenga títulos como 1941 (1979) u otros mitificados, como Encuentros en la tercera fase (Close Encounters of the Third Kind; 1977), que tampoco son para echar cohetes o naves al espacio. Pero es que El mundo perdido de Jurasic Park carece de cualquier atractivo y, entre otras carencias, le falta la ironía necesaria para burlarse de sí mismo y, al tiempo, ofrecer diversión. Hay aburrimiento, clonación de ideas, ausencia de ganas de hacer algo diferente; entonces ¿por qué hacer algo sin aparentes ganas, ni convicción? ¿Acaso la película es como Malcolm, que se ve forzado a repetir experiencia por fuerza mayor o es que Spielberg necesitaba desahogo y ligereza emocional después de rodar la más compleja La lista de Schindler (Schindler's List, 1993)?
domingo, 31 de mayo de 2020
viernes, 29 de mayo de 2020
Los inútiles (1953)
La memoria creativa es caprichosa y selectiva, también olvidadiza, vaga y desordenada. No busca nostalgia, confunde recuerdos, prescinde de fechas, difumina rostros e ilumina otros; incluso se apodera de imágenes ajenas, quizá vistas en la pantalla o en la complicidad de una charla o de una lectura que borra las distancias temporales y espaciales. Este tipo de memoria podría ser la desarrollada por Fellini en sus películas, iguales y distintas, sin plagio, con sus múltiples variantes y las constantes que se repiten y remiten a su imaginario. La memoria, la creativa, la de Fellini, la de cualquiera que no pretenda encontrar realidad sino verdad, acepta la sinceridad tramposa y mentirosa de su mezcla de vivencias, experiencias e inexistencias, de su confundir lo vivido con la fantasía de que se ha vivido, sin establecer límites entre realidad e irrealidad, entre vigilia y sueño. Comprenderlo resulta atrayente, mucho más que asumir que los recuerdos son réplicas exactas de instantes quizá reales o vividos. Viendo las películas de Fellini es innegable que uno se enfrenta o se deja conquistar por mundos inexistentes que sí existen en la suma de las realidades y fantasías de su creador. Esto lo corrobora Amarcord (1973), cuyas imágenes existen entre la mentira y la verdad que se combinan en la evocación e interpretación de lo que fue y lo que nunca llegó a ser. Esta mezcla podría definir el "cineimaginario" fellinesco, cuya puerta de entrada se encuentra en Los inútiles (I vitelloni,
1953), aunque ya en El jeque blanco (Lo sceicco bianco, 1952) abre una ventana a la fantarrealidad que seduce con su apenas pasa nada y pasa de todo, donde habitan vagos, caricaturas, clownes, otros personajes a cada cual más grotesco y los distintos rostros de su Roma y su Rímini, que poco o nada tienen que ver con la imágenes habituales de ambas ciudades.
1.Fellini. Les cuento de mí. Conversaciones con Constanzo Costantini (traducción Fernando Macotela). Editorial Sexto Piso, Madrid, 2006
jueves, 28 de mayo de 2020
Nebraska (2013)
El buen Sancho mira el mundo con ojos realistas, pero algo sucede durante el camino que comparte con don Quijote y sufre (o disfruta) la ilusión que el caballero andante le "contagia". Es la fantasía con la que ahora observa la realidad, una fantasía que en Barataria sirve de divertimento para quienes le conceden el gobierno de la ínsula. Pero donde unos se burlan, Sancho mantiene intacta su dignidad, una que solo encuentra par en la de su querido hidalgo manchego. Ambos son ilusos e ingenuos, se complementan y forman una mezcla humana de virtudes y flaquezas, de sueños y de realidades donde soñar es su resistencia frente a la derrota y la desesperanza. En apariencia, no hay Quijotes ni Sanchos en Nebraska (2013), tampoco parece existir una quijotización propiamente dicha, aunque sí se establece un vínculo que une más allá del viaje físico que emprende su pareja de viajeros. Se trata de lazos de comprensión, cariño y compasión; sentimientos y emociones que se fortalecen entre Woody Grant (Bruce Dern) y su hijo David (Will Forte) cuando este último acepta llevar al primero de Montana a Nebraska. Son más de mil kilómetros de asfalto, de paisajes grises, de reflejos de la depresión socioeconómica que asola el entorno físico y humano que Alexander Payne transita en blanco y negro, en compañía de sus inolvidables, emotivos y humanos personajes, quizás los más emotivos y humanos del humanista responsable de Entre copas (Sideways, 2004) y de A propósito de Schmidt (About Schmidt, 2002). Payne desarrolla su viaje en la intimidad, entre la comedia y el drama, con la ironía de un viajero cinematográfico que sabe que el destino de los Grant no es una meta física concreta; y de haber alguna meta, esta sería el viaje introspectivo que enfrenta a los individuos con el medio, con sus iguales y con sus distintos.
En Nebraska hay desorientación y soledad, pero también reconocimiento, cariño y una posible esperanza, aquella que Woody ve en su millón de dólares imaginario, y que David, Ross (Bob Odenkirk) y la madre (June Squibb) saben falso. El papel premiado no es importante, salvo para Woody, que encuentra la ilusión de poder seguir soñando. Pero ya no se trata del sueño prometido en el hogar de los bravos y de los valientes, puesto que el país que se observa en Nebraska es el de vidas corrientes que, entre derrota y derrota, sienten crecer la insatisfacción que no expresan o que sencillamente aceptan como parte de sus existencias; hacia esto último parece apuntar la reunión en la casa del tío Ray (Rance Howard) y tía Martha (Mary Louise Wilson) o los encuentros con el resto de personajes que salen al paso del anciano quijotesco que pretende seguir caminando con dignidad. Este sería su sueño y su recompensa, que en un plano material reduce a una camioneta y un compresor de aire, y a dejar algo a los suyos. El premio sirve a Payne para iniciar su irónico tránsito, pesimista y crepuscular, pero también abierto a las relaciones humanas, lo cual le concede un rayo de esperanza donde apenas existe, pero que se hace más grande cuando, poco a poco, David empieza a comprender qué impulsa a su padre a la aventura, a la fantasía que los conduce al pueblo de Woody, a un regreso al pasado, a un no tiempo en el que nada transcurre ni ocurre, salvo acudir al bar o mirar la televisión con una cerveza en la mano, cuales Homers y no Quijotes que abrazan el siempre igual, del nunca pasa nada, porque la monotonía, que parece eterna, los derrota; de ahí que no sorprenda que acepten su woodyficación y se aferren a la idea del dinero y de la celebridad que la presencia de Woody aviva en la moribunda localidad donde chocan Quijotes, Sanchos, Homers y Ed Pigram (Stacy Keach).
martes, 26 de mayo de 2020
The Revenant (El renacido) (2015)
lunes, 25 de mayo de 2020
El castillo de Dragonwyck (1946)
Con años de guiones en su cuenta, un guionista que pretende ser director tiene la ventaja de que ha estado dirigiendo, aunque solo lo haya hecho sobre el papel. Además, si también ha sido productor, añade a su experiencia un plus de gestión. Solo falta dar el salto o que le permitan darlo y continuar su aprendizaje en un plató o en un decorado natural donde garabatee sus primeros esbozos creativos y las ideas que tenga en mente. Durante la década de 1930 y la primera mitad de la siguiente, a Joseph L. Mankiewicz no le dejaban saltar y tuvo que conformarse con escribir y producir para otros. No obstante, en 1946, tuvo su oportunidad. Hay varias versiones de cómo le llegó, pero lo cierto fue que Ernst Lubitsch le propuso que se hiciera cargo de la dirección de El castillo de Dragonwyck (Dragonwyck, 1946). ¿Cómo habría sido la adaptación de Dragonwyck en manos de Lubitsch? Nunca lo sabremos, ya que solo ejerció de productor, pero la película de Mankiewicz funciona en su intención de atrapar sueños, pesadillas, obsesiones y fantasmas dentro de un entorno sombrío, pretérito, un espacio que existe entre el Manderley de Rebeca (Rebecca, Alfred Hitchcock, 1940) y la mansión de Norma Desmond en El crepúsculo de los dioses (Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950). No obstante, Dragonwyck tiene su historia, su personalidad y sus propios espectros. Es a ese entorno a donde Miranda Wells (Gene Tierney) lleva luz y donde ella se encuentra con las sombras que habitan en Nicholas van Ryn (Vincent Price), el primo lejano de quien se enamora.
domingo, 24 de mayo de 2020
Terminator 2. El día del juicio final (1991)
 Cuentan las crónicas que alguien dijo: "Lo que se vende como novedad más temprano que tardé acabará rebajado a rutina". Hubo quien dudó un instante y contestó con un "apenas recuerdo el primer momento; tampoco logro precisar los siguientes. Ya todo me suena igual o quizá ya no pueda distinguir dónde se encuentra lo auténtico y, por tanto, lo original". Original no implica que sea novedad, ni que exista novedad conlleva originalidad. No voy a explicar esto, quien quiera que lo reflexione y vea si hay algo de sentido en lo escrito o solo son palabras vacías; puesto que, a estas alturas, también las palabras vacías se hacen pasar por reflexión. No obstante, indiferente a la conclusión que cada quien extraiga del asunto, aún creo diferenciar entre cultura popular y el negocio de la cultura, el que convence a las masas de que les vende productos que enriquecerán sus vidas; pero ¿las enriquecen o solo enriquecen al negocio? Salvo las pocas películas que marcan las diferencias (y otras que se han colado en el imaginario popular sin más acierto que su mitología, extrínseca al valor intrínseco del film), las crónicas comentan que las producciones realizadas en Hollywood son variantes rutinarias que se repiten hasta que ya no queda más mito que exprimir. Sus productos aprovechan las formas del último éxito de taquilla; se crean franquicias, clones, revisiones o supuestas novedades y así salen de la cadena de montaje comedias, romances, intrigas,... Se repiten persecuciones, explosiones, supervivencia, héroes, heroínas, simpáticos de turno o situaciones "límite" que apenas cambian, y que ya no afectan a nuestras impresiones. Lo mismo funcionan para una de capa y espadas, que para otras con acceso a armas automáticas o a utensilios de cocina. Tampoco sufren alteraciones los viajeros temporales como terminator, que viven historias sin historia o, a lo sumo, con un par de variantes respecto a otras ya expuestas; por lo demás, se limita a seguir patrones establecidos. Pienso en Sarah Connor (Linda Hamilton), la asustada y la preparada, la inocente camarera y la aguerrida cautiva del psiquiátrico; la primera sobrevivió al terminator (Arnold Schwarzenegger) y la segunda deja a su hijo John (Edward Furlong) en manos de una máquina idéntica, aunque ahora el inhumano está programado para ser niñero y protector del adolescente típico del cine de Hollywood. Habían pasado siete años desde aquella primera entrega -por entonces, Terminator (The Terminator, 1984) ya formaba parte de la mítica del negocio-, Sarah estaba preparada para la lucha y James Cameron había desarrollado nuevos efectos especiales en Abbys (The Abbys, 1989), efectos que intentaría llevar más lejos en Terminator 2. El día del juicio final (Terminator 2. Judgment Day, 1991) (quiero decir, más tiempo en pantalla). Sin embargo, poco cambia respecto al original, salvo que la acción no se ubica en 1984 y que la máquina interpretada por Schwarzenegger se encariña con el muchacho, el libertador y puede que dictador en el futuro, que en el presente es perseguido por un modelo de terminator (Robert Patrick) de metal líquido, sin tejido vivo, que también ha podido viajar el tiempo; que no se detendrá, que no parará hasta matar a... y blablablá. Ya conozco la historia, me refiero a que conozco su ausencia y el cómo se rellena con efectos especiales, explosiones, frases de manual, mucho humo y grandes destrozos. Es Hollywood, es la industria, es el supuesto cine espectáculo, de acción y ciencia-ficción, un cine del que, sin duda, Cameron es uno de sus máximos exponentes. Igual de válido que cualquier otro tipo de cine, personalmente no me convence. "No es nada personal", pero Terminator 2. El día del juicio final más bien me resulta impersonal y prefabricada, aun siendo consciente de que es una película que encaja dentro de las constantes de su realizador.
Cuentan las crónicas que alguien dijo: "Lo que se vende como novedad más temprano que tardé acabará rebajado a rutina". Hubo quien dudó un instante y contestó con un "apenas recuerdo el primer momento; tampoco logro precisar los siguientes. Ya todo me suena igual o quizá ya no pueda distinguir dónde se encuentra lo auténtico y, por tanto, lo original". Original no implica que sea novedad, ni que exista novedad conlleva originalidad. No voy a explicar esto, quien quiera que lo reflexione y vea si hay algo de sentido en lo escrito o solo son palabras vacías; puesto que, a estas alturas, también las palabras vacías se hacen pasar por reflexión. No obstante, indiferente a la conclusión que cada quien extraiga del asunto, aún creo diferenciar entre cultura popular y el negocio de la cultura, el que convence a las masas de que les vende productos que enriquecerán sus vidas; pero ¿las enriquecen o solo enriquecen al negocio? Salvo las pocas películas que marcan las diferencias (y otras que se han colado en el imaginario popular sin más acierto que su mitología, extrínseca al valor intrínseco del film), las crónicas comentan que las producciones realizadas en Hollywood son variantes rutinarias que se repiten hasta que ya no queda más mito que exprimir. Sus productos aprovechan las formas del último éxito de taquilla; se crean franquicias, clones, revisiones o supuestas novedades y así salen de la cadena de montaje comedias, romances, intrigas,... Se repiten persecuciones, explosiones, supervivencia, héroes, heroínas, simpáticos de turno o situaciones "límite" que apenas cambian, y que ya no afectan a nuestras impresiones. Lo mismo funcionan para una de capa y espadas, que para otras con acceso a armas automáticas o a utensilios de cocina. Tampoco sufren alteraciones los viajeros temporales como terminator, que viven historias sin historia o, a lo sumo, con un par de variantes respecto a otras ya expuestas; por lo demás, se limita a seguir patrones establecidos. Pienso en Sarah Connor (Linda Hamilton), la asustada y la preparada, la inocente camarera y la aguerrida cautiva del psiquiátrico; la primera sobrevivió al terminator (Arnold Schwarzenegger) y la segunda deja a su hijo John (Edward Furlong) en manos de una máquina idéntica, aunque ahora el inhumano está programado para ser niñero y protector del adolescente típico del cine de Hollywood. Habían pasado siete años desde aquella primera entrega -por entonces, Terminator (The Terminator, 1984) ya formaba parte de la mítica del negocio-, Sarah estaba preparada para la lucha y James Cameron había desarrollado nuevos efectos especiales en Abbys (The Abbys, 1989), efectos que intentaría llevar más lejos en Terminator 2. El día del juicio final (Terminator 2. Judgment Day, 1991) (quiero decir, más tiempo en pantalla). Sin embargo, poco cambia respecto al original, salvo que la acción no se ubica en 1984 y que la máquina interpretada por Schwarzenegger se encariña con el muchacho, el libertador y puede que dictador en el futuro, que en el presente es perseguido por un modelo de terminator (Robert Patrick) de metal líquido, sin tejido vivo, que también ha podido viajar el tiempo; que no se detendrá, que no parará hasta matar a... y blablablá. Ya conozco la historia, me refiero a que conozco su ausencia y el cómo se rellena con efectos especiales, explosiones, frases de manual, mucho humo y grandes destrozos. Es Hollywood, es la industria, es el supuesto cine espectáculo, de acción y ciencia-ficción, un cine del que, sin duda, Cameron es uno de sus máximos exponentes. Igual de válido que cualquier otro tipo de cine, personalmente no me convence. "No es nada personal", pero Terminator 2. El día del juicio final más bien me resulta impersonal y prefabricada, aun siendo consciente de que es una película que encaja dentro de las constantes de su realizador.viernes, 22 de mayo de 2020
I... Como Ícaro (1979)
miércoles, 20 de mayo de 2020
Vàmpir-cuadecuc (1970)
<<En tiempos de Homero, la humanidad se daba en espectáculo a los dioses del Olimpo; hoy, se da a sí misma en espectáculo. Está lo suficientemente alienada de sí misma como para vivir su propia destrucción como si de un gozo estético de primer orden se tratara>>
Walter Benjamin. La obra de arte en la época de su reproducción mecánica.
¿Cómo mira una cámara? ¿Qué busca? ¿Qué atrapa y qué deja fuera? ¿Qué desvela y qué ocultan las imágenes que se proyectan en la pantalla? ¿Cómo interpretarlas? ¿Podemos hacerlo o son discursos cerrados, que delimitan las posibilidades comunicativas? Lo que está claro es que no todos tenemos los mismos conceptos sobre cine; tampoco los mismos gustos, ni conocimientos e inquietudes, ni la misma capacidad de decodificar mensajes, ni igual interés en hacerlo. Hay quien simplemente pretende encontrar evasión en la repetición, experimentando una y otra vez las mismas sensaciones y los mismos engaños. Por otra parte, existen alternativas y hay quienes las encuentran, las crean y las transitan o se deja llevar por esos caminos experimentales que pueden deparar sorpresas, que sean gratas o ingratas sería una de las cuestiones a responder una vez concluido el camino. <<Este filme que vais a ver se ha hecho aprovechando el rodaje de un filme español. La historia es esta, como podría haber sido otra; los autores nos la creemos tan poco como sus propios productores.>>1 Aunque lo pretendiese, y no lo pretende, Vàmpir Cuadecuc (1970) no podría pasar por un "cómo se rodó" El conde Drácula (Jesús Franco, 1970). Puesto que no lo es; ni era la intención de Pere Portabella y Joan Brossa cuando le propusieron a Jesús Franco rodar una película a partir de la suya. El resultado fue un film vampírico que bebe la poca sangre del film de Franco y cobra el cuerpo reflexivo sobre el que cuestiona y pone <<al descubierto el poder de sugestión del espectáculo cinematográfico, básicamente nefasto cuando no atiende a otros fines que el lucro y la dispersión.>>2 Vàmpir Cuadecuc existe sin voces, salvo en su escena final -cuando Christopher Lee declama la última página de la novela de Bram Stoker- y entre las sombras de un blanco y negro que escapa de las tonalidades grises. En su film, Portabella ubica dentro el fuera de campo, transforma sonidos y se adentra por espacios invisibles al público. Muestra la cámara que filma, los efectos que crean niebla, la fugaz presencia del equipo técnico, el ventilador que confiere verosimilitud a la falsa tela de araña o el reparto a la espera de actuar... Imágenes que quedan atrapadas en otras imágenes; muestras de lo que está sucediendo en un espacio que existe entre dos películas tan distintas como la noche y el día. Portabella filma en 16 mm., prescinde del color de la fotografía original y de los diálogos. Juega con el lenguaje cinematográfico para dejar ver (e insiste en ello) que estamos contemplando imágenes en una pantalla, que habla de cine dentro de cine; estudia el medio y expresa que tanto su película como la de Franco son recreaciones de una recreación y, además, opuestas a la hora de recrear un mismo momento y un mismo mito; personajes idénticos que dejan de serlo, porque las perspectivas de quienes ruedan difieren: una busca el escapismo y la otra el desvelar el truco. El realizador de Nocturno 29 (1968) enriquece su propuesta al valerse de sonidos ajenos al film original y, sobre todo, al conceder protagonismo al inquietante acompañamiento sonoro-musical de Carles Santos, que agudiza la sensación de inquietud espectral que recorre una ilusión que rompe con la de El conde Drácula. Vàmpir Cuadecuc es en sí misma el vampiro; ni está muerta ni viva, sobrevive alimentándose de las situaciones recreadas por Franco y da forma a una experiencia visual atípica en el cine español de la época. Los momentos de El conde Drácula son sus víctimas; la cámara de Portabella los atrapa y los somete para asumir existencia propia, forma y contenido propios, como <<el hecho de desenmascarar el tema equivale para nosotros a denunciar un tipo de cine que creemos artística y humanamente caduco y castrador; y sobre todo denunciar la sociedad que cínicamente hace de él un instrumento para su continuidad.>>3

1,2,3.Portabella, P. y Brossa, J. en Historias sin argumento. El cine de Pere Portabella. Editorial de la Mirada/Museu d'Art Contemporani, Valencia, 2001
martes, 19 de mayo de 2020
Seijun Suzuki y la flor del cerezo
<<Toshiro, cabalgando a su lado, admiraba la destreza de su
padre en el manejo de Sakura, el arma de la familia. Una espada que
había pasado de padre a hijo, generación tras generación y que en
algún momento le pertenecería.>>
El
fragmento pertenece a mi novela Sakura (la flor del cerezo), una historia épica ambientada en Japón durante la época
Heian. Cuando en 2008 decidí el título, y el nombre de la catana de la familia Kure, no había
leído a Seijun Suzuki hablar de su relación con la flor del cerezo. Conocía su
importancia en la cultura japonesa, en su cotidianidad y en el arte, pero ignoraba su presencia en el cine de Suzuki, un cine que desconocía.
<<Si
le preguntan a Kurosawa por qué hay humo rosa que asciende de
pronto por una chimenea en una de sus películas en blanco y negro El infierno del odio (Tengoku to Jigoku, 1963) no
creo que se obtuviera una respuesta satisfactoria. Y Ozu, con
toda probabilidad, no sería capaz de decir exactamente por qué
utiliza con tanta frecuencia una tetera de un rojo intenso en sus
filmes. Los directores siempre están buscando imágenes expresivas,
pero cómo llegan hasta ellas es algo muy difícil de explicar con
palabras. Es puramente emocional. Es una de las más claras
diferencias entre cine y literatura.
En
mis primeras películas, los cerezos en flor no eran más que un
instrumento visual, el escenario para una batalla. Quizá la gente le
otorgue una importancia especial a los pétalos que caen en Elegía
a la violencia pero también era un decorado, nada más.
Las
flores del cerezo que se caen son una imagen del teatro Kabuki. En
Yoshitsune senbon sakura [Yoshitsune y las mil flores del
cerezo] las últimas palabras del enemigo de Yoshitsune son:
“Cuando los cerezos de Yoshino enciendan su fuego de nuevo,
desencadenaremos una nueva y valiente batalla en medio de la
centelleante lluvia”. No sé si las palabras derivan del escenario
o el escenario de las palabras, pero yo también veo las flores del
cerezo como objetos centelleantes en el aire. La primera imagen que
evocan en mí las flores de los cerezos es la de una batalla. La
primera vez que utilicé el cerezo en flor de esa manera fue en La
juventud de la bestia. El hecho de que la historia sucediera
en abril tiene una importancia secundaria. Primero rodé los cerezos
en flor a lo largo del río Edo, y después filmé la persecución de
coches bajo los cerezos junto al río Tama. En Elegía a la
violencia también situé la escena de una batalla
literalmente bajo flores de cerezos. Aunque no existe una lucha real,
el enfrentamiento entre amigo y enemigo y el intercambio de una carta
de amenaza remiten a ella. Mi primera asociación cuando veo cerezos
en flor es con una batalla, con la guerra, pero Motojiro Kaji
describe, en su novela Sakura no ki no shita ni wa [Bajo el
cerezo], cómo un cerezo florece con más fuerza y belleza que
antes porque extrae su alimento de un cadáver enterrado debajo de
él.
El
cerezo en flor evoca diferentes asociaciones para cada persona, pero
como director yo no busco tanto el significado o las conexiones como
los escenarios que encajen con la sensación de ciertos
acontecimientos. La flor del cerezo sirve perfectamente para ese
propósito porque suscita un amplio abanico de sentimientos en los
japoneses. Ya al principio de la era Heian [794-1192], la flor del
cerezo se consideraba la flor de las flores, y sus excelencias se
cantaban en innumerables tanka [poemas de cinco versos]. Pero lo que
convierte a la flor del cerezo en algo tan especial está claramente
expresado en el siguiente tanka por parte del monje y poeta Saigyo:
“Anhelo la muerte en primavera, una noche de luna llena, bajo los
cerezos en flor”.
En
mi opinión, no hay otra flor que simbolice la muerte y el morir
mejor que la del cerezo, porque tras su belleza aparece la mortalidad
y el nihilismo. No soy un experto acerca del sentido japonés de la
belleza, pero sé que la muerte y el morir se han tratado durante
siglos en un marco de cerezos en flor. La flor del cerezo representa
la belleza y también una visión de la vida. Por eso se utiliza en
tantas obras de teatro. Ha sido casi inevitable que terminara
mostrándose en las películas, no como metáfora, sino como
escenario para una batalla.>>1
<<...tu
alma es limpia y valerosa como el filo de esta espada -susurró al
tiempo que acariciaba la brillante hoja de Sakura.>>
1.Seijun Suzuki en El desierto bajo los cerezos en flor: El cine de Seijun Suzuki (traducción Juan José Pulido). Festival Internacional de Cine de Gijón/Ocho y Medio, Libros de Cine/Ediciones Áqaba, Madrid, 2001
1.Seijun Suzuki en El desierto bajo los cerezos en flor: El cine de Seijun Suzuki (traducción Juan José Pulido). Festival Internacional de Cine de Gijón/Ocho y Medio, Libros de Cine/Ediciones Áqaba, Madrid, 2001
lunes, 18 de mayo de 2020
To the Wonder (2012)
viernes, 15 de mayo de 2020
Zavattini: "Charlot Blanco"
de Cesare Zavattini
El
actual Chaplin vestido de Charlot. Cada cual se lo imagina a
su manera, como hacen los cristianos con los santos; yo, con el pelo
blanco y el bigote algo negro; el verdadero Charlot, apartado del
mundo después de su último filme, hace veinte años me parece, se
ha refugiado en lo alto de una montaña y allí ha vivido entre
cabras y pájaros sin volver a tener trato con criatura humana. Un
día de este año en curso, una jovencita se pierde durante una
excursión, él la ve pero no quisiera ser visto, ahora tiene miedo
de la gente y renacen en él la timidez y la vanidad de antaño;
hasta que, al caer la noche, conmovido por las afligidas llamadas de
la muchacha termina por dejarse ver. No dice ni una palabra porque ha
perdido la costumbre de hablar: con gestos le indica a la muchacha el
sendero que la llevará hacia el valle. La acompaña unos centenares
de metros y una vez le ha indicado el camino su deseo es volver
atrás, adiós, adiós, pero luego, con cualquier pretexto, la sigue
una docena de metros más, y luego otra más. La muchacha le invita a
su casa, de todo corazón, y él se defiende: nunca abandonará su
soledad, es algo maravilloso, y sirviéndose de su mímica describe
cómo transcurre su jornada, hora a hora, desde las estrellas de la
madrugada hasta las de la noche, mientras abajo en la ciudad todo es
feroz, falso, no hay más que traición; se le escapa algún sonido,
algún grito, y ha empezado a hablar sin darse cuenta, y le gusta,
casi no es capaz de callar. Y así camina, y encuentran a un pastor,
luego una cabaña con un campesino y una campesina y su hijo que aran
la tierra, poco a poco la vida viene a su encuentro con los ruidos y
todo lo demás, y ya aparece un lugar habitado. Charlot saluda a la
muchacha, que de buena gana lo habría hospedado unos días en su
casa en señal de gratitud, adiós, adiós, hay que volver a la
soledad. Pero cuando la muchacha ya está a punto de desaparecer en
el horizonte, él echa repentinamente a correr tras ella como cuando
tenía cincuenta años menos. Y llega con la chica al centro de la
gran ciudad. No sé si la muchacha es rica o pobre, la verdad es que
él pasa unos días maravillosos, vuelve a tomarles afecto a los
viejos objetos, descubre los nuevos, canta, le dan ganas de teñirse
el pelo. ¡Pero qué hermosa es la vida! -piensa-. ¿Cómo he podido
permanecer alejado de ella tanto tiempo? Le han comprado un traje
nuevo en los grandes almacenes, no ha sido fácil escogerlo: paletó,
zapatos, bombín nuevo, bastón nuevo. Pero por su manera de andar y
por sus ojos le reconocemos desde lejos pese a haber cambiado tanto:
cómo disfruta con lo más mínimo, cómo aprecia el placer de
saludar de ser saludado, de sentirse entre la multitud, de mirar los
escaparates, de leer los anuncios. Ávido de todo, para ganar el
tiempo perdido participa en todo y corre de un entierro a una boda, a
un bautizo, nada le es extraño; en los entierros está sinceramente
afligido, en los bautizos sugiere nombres para el recién nacido, en
las bodas improvisa brindis; en torno a él, casi nadie se pregunta
quién es, tanta es su naturalidad y tan espontánea su solidaridad.
Se divierte con la televisión igual que un niño, asombrándose de
poder ver tantas cosas sin pagar: mujeres sublimes, países exóticos,
la luna. A veces le desconcierta que la mayoría no goce de la vida
como él, ahora parecen acostumbrados a tantas delicias.
A
los pocos días de vivir en este mundo sorprendente, y haber
renunciado a su remota montaña, una mañana que abre la ventana con
su más radiante sonrisa, estalla la guerra. El cambio es fulminante.
Pero ¿se han vuelto todos locos? Los refugios, los muertos, los
horrores. Hasta hace poco le parecía estar ligado a todos con hilos
invisibles, ahora está solo, como antaño. Sus huéspedes se libran
de él. Estamos a la mitad del filme.
Zavattini,
C.: Straparole. Diario de cine y de vida. Llibres de Sinera,
Barcelona, 1968
miércoles, 13 de mayo de 2020
El mejor hombre (1964)
En el capítulo que en Elogio de la locura le dedica a la política (Importancia de la locura en la política), Erasmo escribió <<¿Qué estados adoptaron verdaderamente las leyes de Solón, o de Aristóteles, o las sentencias de Sócrates? ¿Qué fue lo que movió a los Decios a ofrendar su vida a los dioses manes, y lo que impulsó a Quinto Curcio a arrojarse al abismo sino la infantil vanidad de la gloria, a la que los sabios atacan con tanta saña? No cesan de decir que nada hay más vil que un candidato que adula al pueblo para pedirle sus votos; que andar a caza de aplausos de los tontos, complacerse con las aclamaciones, ser tomado como bandera y seguido por turbas o permanecer como una estatua en el Foro ante la contemplación de las gentes. Sumad esto a la adopción de nombres, títulos, honores, que equiparan en su palabrería al más ridículo de los hombres o al más infame de los tiranos a los dioses olímpicos, y dígasenos si no resulta todo absolutamente loco. No bastaría para burlarse de ello la risa del propio Demócrito>>. (1) Sus palabras no han caducado; ni los candidatos han evolucionado desde entonces. Algunos muestran un rostro agradable, pero esconden otros. Esa doble cara la asume el candidato interpretado por Cliff Robertson en The Best Man (1964) durante la convección donde se elige al representante del partido para las elecciones presidenciales. Me intrigan las palabras progreso y evolución cuando suenan y descubro que el referente no ha evolucionado. En ese instante pienso que son palabras comodín, igual que puedan serlo tolerancia, democracia, libertad, pluralidad o solidaridad, que se usan según la conveniencia del momento, del lugar y de la conciencia de quienes las pronuncian priorizando intereses particulares en un instante determinado. De ese modo corren el riesgo de ser empleadas con y para fines contrarios a los supuestos significados, más si cabe en ámbitos ambiguos como el político. Cuando hablamos de pluralidad, ¿a cuántos singulares incluimos? ¿Y cuántos de los aceptados respetan o marginan? Se supone que Joe Cantwell es democrático, pero ¿cree en la democracia o la interpreta a su gusto? <<Hay algo que me gusta de ti, Joe. Puedes parecer un liberal pero eres un americano>>, le dice el gobernador T. T. Claypoole (John Henry Faulk) cuando le ofrece su colaboración. En realidad, T. T. adula porque en ese instante sabe que si quiere sacar provecho debe aliarse con el singular blanco, anglosajón, conservador y protestante que Joe representa dentro de la pluralidad que limita y manipula en su beneficio. Cantwell opta por el populismo, se erige en paladín anticomunista mientras e ignora los Derechos de las minorías. Asume una pose moral ante las cámaras y otra inmoral durante la convención, donde despliega su juego sucio. El otro favorito, William Russell (Henry Fonda), es ingenuo e íntegro en un mundo, el de la política, que devora la ingenuidad y la integridad. Intelectual, universitario, millonario, mujeriego y progresista, en el pasado sufrió un desequilibrio nervioso que ahora sale a relucir como parte de la estrategia de su oponente. Russell cree en la integración racial y en una sanidad para todos, pero, sobre todo, la mayor diferencia respecto a su rival reside en su capacidad para plantearse límites éticos: el hasta dónde llegar para alcanzar el poder; de ahí que dude cuando tiene en sus manos un oscuro secreto del pasado de Cantwell. The Best Man enfrenta a estos dos candidatos -se abre con el plano de un techo que semeja un cuadrilátero-, representantes de posturas antagónicas, en una convención durante la cual se baten en una lucha encarnizada para alcanzar la victoria. Esta competición entre ética y su ausencia, de golpes bajos, hipocresía y cinismo, se desarrolla en los pasillos, en las salas o en las habitaciones donde la perspectiva asumida por Franklin J. Schaffner, a partir de la obra de Gore Vidal, no concede tregua. Con intención crítica y con ganas de batalla, se adentra sin miedo en los entresijos de la política para sacar a la luz no el pasado de Russell o de Cantwell, sino el presente en el que el primero descubre que, para triunfar y ser presidente, plural y democrático, antes debe renunciar a sus principios y pisotear a su rival, como este otro intenta hacerlo con él. Ya no se trata de adular a las masas con sonrisas, gestos y promesas electorales que quizá no cumplan, sino de convencer a otros representantes del partido mediante palabrería, ofertas que satisfagan egos y ambiciones o chantajes, la opción favorita de Cantwell, implacable e imparable en su ascenso a la presidencia.
(1) Erasmo de Rotterdam. Elogio de la locura (traducción de Antonio Espina). RBA, Barcelona, 1995.
martes, 12 de mayo de 2020
La gran mentira (1956)
domingo, 10 de mayo de 2020
Entusiasmo. Sinfonía del Donbass (1930)
1,2.Vertov, Dziga: Memorias de un cineasta bolchevique (traducción Joaquín Jordá). Capitán Swing, Madrid, 2011.
3,4.Mariniello, Silvestra: Cine y sociedad en <<los años de oro del cine soviético>> (traducción Margarita García Galán). Historia General del Cine. Vol. V. Europa y Asia (1918-1930). Cátedra, Madrid, 1997.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)