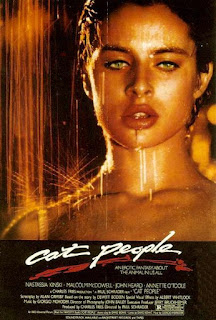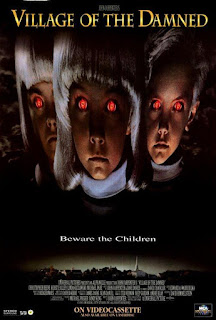La tercera entrega de zombies de George A. Romero, El día de los muertos (Day of the Dead, 1985) no desmerece en descaro y sátira respecto a lo ya expuesto en La noche de los muertos vivientes (The Night of the Dead, 1968) y en Zombie (El amanecer del los muertos vivientes) (Dawn of the Dead, 1978). Pero, del mismo modo que estas, El día de los muertos funciona como unidad cerrada, salvo por la amenaza que comparten, la cual resulta relativa, pues la verdadera amenaza para el ser humano se encuentra en otro humano. Esto ya lo apunta Romero en Zombie, cuando el grupo de saqueadores entra en el centro comercial donde se encuentra el cuarteto protagonista, pero aquí lo desarrolla y se permite enfrentar el sentido común al totalitarismo militar, el que asume el capitán Rhodes (Joseph Pilato), y a la divinización de la ciencia que representa el doctor Logan (Richard Liberty), a quien, no sin motivo, llaman Frankenstein.
En esta tercera muestra, que su autor situó entre las preferidas de las suyas, Romero continúa su recorrido satírico por un mundo infantilizado y violento, pero sobre todo amenazado por la ausencia de inteligencia, pero no de emociones humanas, que se encuentran a flor de piel en individuos como Miguel (Anthony Dileo, Jr.) e incluso en el capitán que asume el mando. Romero toma tres grupos y los encierra en una base subterránea: militar, científico y los dos trabajadores, piloto y mecánico, que forman la pareja a la que se une la doctora Sarah Bowman (Lori Cardille), el personaje que asume mayor protagonismo que el resto. Inicialmente, la pareja, John (Terry Alexander) y Bill (Jarlah Conroy), se mantiene al margen de la ciencia y de la marcialidad que colisionan en ese espacio cerrado donde a duras penas sobreviven a la amenaza zombie; aunque en el caso de Bill y John, la supervivencia no es lo que les define. Ellos buscan la mayor comodidad posible; es decir, no pierden un rasgo tan reconociblemente humano como la búsqueda del bienestar, incluso en un medio inhóspito donde la ausencia de pensamiento racional —que sería algo así como el planearse su situación y cuestionarla— no es de exclusividad zombie; también se puede percibir en algunos de los individuos que, supuestamente, todavía son pensantes y emocionales. Sobre todo, tal ausencia se observa dentro del grupo militar, acostumbrado a acatar órdenes, sin plantearse motivos ni atenerse a razones.
El mundo zombie se caracteriza por su deshumanización; no cabe otra, pues lo humano, tal como se había conocido hasta el brote vírico y contagio, se encuentra al borde de la extinción. Dicho de otro modo: el ser humano ya apenas tiene cabida y lucha: por no perder su humanidad (el trío), por no extinguirse (los militares al mando de Rhodes), por dominar el caos (Logan); en estos dos últimos casos, también por prevalecer e imponerse. Romero centra su trama alrededor del grupo de supervivientes que resiste, pero que se encuentra al límite. Parte del mismo se dedica a investigar las causas y las posibles soluciones del mal que se propaga a mordiscos, pero eso solo es la excusa del cineasta para expresarse y burlarse. Su interés reside en enfrentar diferentes comportamientos humanos y el control que se ejerce sobre estos, incluso en los zombies con quien Logan ensaya en su creencia de condicionarlos y controlarlos; pretende hacer de ellos sus siervos y sus hijos. Asume un rol divino. Parece claro que el estado zombie en El día de los muertos regresa al origen humano, al primitivismo en el que la necesidad básica, instintiva, es la alimentación. Los primeros homínidos se mueven en busca de los nutrientes que les permitan sobrevivir en su adaptación al medio; los zombies caminan en busca de la carne humana y esa primera finalidad, que les lleva a caminar para cubrir la necesidad básica, implica nuevas metas, introduce la posibilidad de evolucionar. Y eso es lo que Logan asume, que el zombie puede evolucionar: aprender a partir de los recuerdos de la vida pasada (una especie de reminiscencia), reconocer y emplear herramientas, lo cual implica un inicio en el desarrollo de la inteligencia, pero solo la precisa para dejarse controlar, puesto que el científico los quiere esclavos; lo que tampoco resulta novedoso en el planeta…