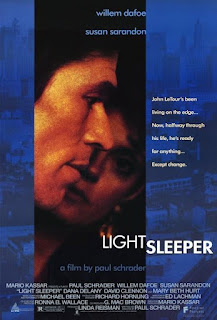Entre los diferentes pueblos e imperios americanos precolombinos había conquistadores y sometidos, pero la cotidianidad de los nativos y el equilibrio “grande se come a pequeño” que habían mantenido durante siglos tocaron a su fin con la llegada de los europeos. Imbuidos por una falsa superioridad moral, religiosa y cultural, se fueron asentando en las costas y, avanzado el tiempo, iniciaron su expansión hacia el interior, quedándose con los territorios de los nativos gracias a su única superioridad real: su capacidad militar (tecnológica, armamentística y organizativa). También debido a sus ganas de enriquecerse y a la ausencia de escrúpulos a la hora de hacerlo. Era la ley del “tomo lo que quiero porque puedo”, pero esta práctica abusiva no se inició en América, ni en la Edad Moderna, sino en los orígenes humanos. Empezó con los primeros pueblos conquistadores, allá por la prehistoria, que sería una historia muy larga e imprecisa para contar aquí y ahora. Así que adelantaré el pasado hasta la aparición de los primeros escritos, cuando la Historia se concreta y asoman las primeras fuentes escritas. Más adelante, el devenir histórico pone en juego a otros pueblos colonizadores y conquistadores. Estos no llegaban como amigos a asentamientos ya ocupados, sino de un modo similar a los europeos que arribaron a América tras Colón, imponiéndose y no precisamente con la razón que se atribuían. La razón no se impone, se expone y, si tal, convencerá a unos y hará dudar a otros. Pero los europeos que llegaban al que llamaron nuevo continente basaban su superioridad en la fuerza. Gracias a ella, se impusieron a las culturas y a los pueblos precolombinos, que desparecieron o se vieron convertidos en minorías marginales, expulsados de sus tierras natales y de sus raíces. A estas alturas existen películas que exponen las injusticias sufridas por los nativos americanos, algunas han sido aclamadas por el público —Pequeño gran hombre (Arthur Penn, 1970), La misión (Roland Joffé, 1986), Bailando con lobos (Kevin Costner, 1990) y más— y otras han pasado sin tanto bombo, como sería el caso de Soldado azul (Ralph Nelson, 1970), pero todas ellas (o la mayoría) tienen en común la violencia, los intereses económicos y las ambiciones territoriales que se esconden tras cualquier colonización, cuya excusa vendría a ser algo así como civilización y progreso.
Hay quien ve en Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese, 2023) una denuncia del maltrato sufrido por los pueblos indios y quien, como yo, ve en ella una película sobre la sociedad estadounidense según Scorsese. A lo largo de su filmografía, parece que el cineasta neoyorquino no pretende en ninguna de sus películas, menos aún en las basadas en hechos reales, una clase de historia ni saldar deudas con las víctimas de un sistema construido sobre la violencia. La mayoría de sociedades a lo largo de la historia tienen su origen en el uso de la fuerza y en la “necesidad” económica: metales preciosos, materias primas, tierras… El dinero como motor existencial une la Historia y el cine del neoyorquino, que sabe que, desde sus orígenes, la sociedad de la que forma parte es mercantil y su base es el capital, que es uno de los ejes sobre los que gira su cine. El negocio es el que crea el gansterismo en Gangs of New York (2002) y el acceso a una vida fácil, de lujo y admiración, impulsa al protagonista de Uno de los nuestros (Godfellas, 1990) a querer ser un gánster. El afán por el dinero asoma en cualquier nivel social donde Scorsese ubique sus historias, desde los chicos del barrio de Malas calles (Mein Street, 1973) a los barrios bajos de Taxi Driver (1976) o los elegantes de la sociedad neoyorquina de La edad de la inocencia (The Age of Innocence, 1993); de los jugadores de Casino (1995) hasta las finanzas de El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street, 2013); desde el ámbito boxístico de Toro salvaje (Raging Bull, 1980) hasta los sindicalistas de El irlandés (The Irishman, 2019), pasando por el entramado blanco liderado por Robert De Niro en Los asesinos de la luna. La meta de este lobo con piel de cordero, que se hace pasar por amigo y defensor de sus vecinos indios, es sacar tajada por vía matrimonial y por la fuerza bruta, es decir, por el asesinato que su organización hace pasar por suicidio o accidente.
Expulsados de Missouri, su espacio inicial, de Kansas y de Arkansas por el hombre blanco, el pueblo de los Osage se asienta en la aridez de Oklahoma donde, bajo sus nuevas tierras, encuentran petróleo. El dinero fluye a raudales y se enriquecen, pero la riqueza no pone fin a su situación de desventaja respecto al anglosajón que ostenta el poder real. Lo que sí concluye es la Gran Guerra (1914-1918), cuyo final devuelve a Ernest (Leonardo DiCaprio) al rancho de su tío William (Robert De Niro), ganadero en ese espacio enloquecido por la fiebre del oro negro. En esos minutos iniciales me sobra la música que acompaña las imágenes. Resulta demasiado machacona y no aporta, incluso parece desentonar, pero ya entonces Scorsese demuestra que sabe lo que quiere y que sabe presentar visualmente una situación que le permitirá desarrollar posteriormente su tema. No tendrá prisa para desarrollarlo, se tomará su tiempo para exponer la manipulación y los abusos sufridos por los Osage a manos del poder establecido, el de William Hale, que maneja a su antojo para continuar ejerciendo el control y poseer el capital indio. Se trata de un robo a gran escala y de una matanza calculada que a nadie parece importar. Lo que importa es el petróleo, ese oro negro que resulta una maldición para los nativos, pues van muriendo aparentemente de forma natural o por suicidio; en todo caso, su dinero va a parar a los blancos que se casan con las herederas indias. Esa es la idea que el tío Hale aviva en Ernest, un tipo maleable que se deja llevar con suma facilidad por las palabras de su pariente y por la idea de conseguir dinero fácil. En su primera época trabaja de chófer y una de sus clientas, Molly (Lily Gladstone), es una india con una gran fortuna a heredar. Molly es el personaje más interesante de este film con el que Scorsese volvía a reunir a DiCaprio y a De Niro —a quien hace décadas que no me creo en sus personajes, pues siempre le veo los mismos gestos y tics—, que habían trabajado juntos en Vida de este chico (This Boy’s Life, Michael Canton-Jones, 1993), pero la actuación más convincente y comedida la encuentro en Gladstone, cuyo personaje sufre en sus carnes la codicia de “altruistas” y “decentes” como Hale y su sobrino, que actúan con impunidad ante la permisividad de un sistema al que le “cuesta” enterarse y reaccionar…