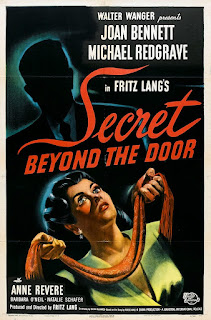<<Quiero contarle una anécdota: tiene algo que ver con cuanto puede soportar el público. Durante mi último contrato por periodo con un estudio (siempre amé demasiado mi libertad y nunca quise tener contratos por periodos), Harry Cohn [entonces director de Columbia Pictures] me mandó un día una nota: “El señor Cohn espera su presencia en la sala de proyecciones mañana por la mañana a las diez en punto”. De acuerdo. (De pasada, soy una de las personas que estimaba a Harry Cohn, fue siempre muy amable conmigo; generalmente se le odiaba, muy irrazonablemente.) De cualquier forma, no tenía nada que hacer, no era mi película, me importaba un comino. Naturalmente, sentados por allí estaban el director, el productor y el guionista, no recuerdo qué película era. Por supuesto, a las diez en punto, ¿quién falta sino Harry Cohn? Todos “sabemos” eso: hay que llegar siempre un poco tarde; toda mujer sabe que cuando tiene una cita con su amante no debe ser puntual. Finalmente, llega y dice: “De acuerdo, proyecten”. Se sienta en la primera fila; la película se proyecta; ni una palabra, ni una respiración. La película acaba, luces, todo el mundo se queda sentado, inmóvil. No se oye el menor ruido. Harry Cohn se levanta, anda hacia la pantalla —sin decir una palabra—, vuelve, se queda de pie frente a la primera fila, gira, va de nuevo a la pantalla. Y yo pensé: “¿Qué tiene en la cabeza este hijo de tal?” De pronto se volvió y dijo: “Es una película muy buena”. Gran suspiro de toda la audiencia. “Pero…” Todo el mundo deja de respirar. (Me dije: “Ahora viene”.) “Pero —dijo— es exactamente diecinueve minutos demasiado larga”. ¡Aja! No creo que el productor o el director se hubieran atrevido a decir nada: estaban todos bajo contrato, pero el guionista no lo estaba, así que, finalmente, dijo: “Perdone, señor Cohn, ¿por qué dice “exactamente diecinueve minutos”? ¿Por qué no dice media hora, un cuarto de hora, veinte minutos, aproximadamente?” Y Harry Cohn le miró —estaba muy tranquilo— y dice: “Joven, exactamente hace diecinueve minutos empezó a dolerme el trasero, y justo ahí sé que el público sentiría lo mismo”. ¡Y tenia razón! En el momento en que el público empieza a sentirse dolorido, uno sabe que lo ha perdido. Hay una ley no escrita —es algo que hay que sentir— sobre cuánto puede uno estirar una escena, una situación, cuánto tiempo puede mantenerse la tensión.>> (1)
La anécdota contada por Fritz Lang a Peter Bogdanovich dice mucho más que lo relacionado con el público y con el buen ojo que tenía el trasero de Harry Cohn para calcular la duración exacta de una película, exactitud de metraje para no poner a prueba el aguante máximo de los cuerpos (y mentes) que pagaban su entrada a salas (originariamente) de asientos de madera, ignoro si de abeto, eucalipto, alcornoque o bonsái. El público daba gracias a Cohn por la capacidad extraordinaria de sus posaderas para el cálculo, algunos incluso ponían en las tarjetas de los preestrenos: “Ya las querrían muchos matemáticos para sí”. Pero lo importante era que la precisión milimétrica de su trasero le había ayudado a llevar su estudio, inicialmente de segunda —su superficie no era más grande que la de un plató gigante de la MGM—, a la primera división de Hollywood donde, por fin, pudo competir con las grandes “majors” y codearse de igual a igual con los magnates de Paramount, MGM, Universal, Fox y Warner. Cierto que su trasero no lo hizo solo. Tuvo la colaboración de su genio y de su tosquedad. Antes de ser dueño de Columbia Pictures, Cohn había sido conductor de tranvías, pinchadiscos y marido. El cine entró en su vida como un arrebato pasional, tomó el dinero de su mujer, que supongo le dio permiso, y, junto a Joe Brandt y a Jack Cohn, su hermano mayor, creó una pequeña compañía cinematográfica a la que llamaron C. B. C. Productions, semilla de Columbia. Así, además de trasero y mala leche, demostraría que tenía olfato para el negocio de las películas. Convertido en empresario cinematográfico, no tardó en ser magnate y, en todo momento, el tipo duro autodidacta a quien no le iban las florituras ni las delicadezas. Si había que morder, mordía; y si no, también. Sus empleados y desempleados le temían; les presionaba hasta el límite y no dudaba en el trato que debía darles; a menudo el de un tirano. Tampoco daba mejor trato a sus películas, solo le importaba que costasen poco y produjesen beneficios. Pero no era nada tonto, al contrario, como demuestra que, aunque a regañadientes, dejase hacer un tipo de cine más caro y arriesgado a un cineasta del talento de Frank Capra, cuya aportación a la Columbia fue fundamental para sembrarla de éxitos comerciales, de premios Oscar y de calidad. Sus producciones de la década de 1930 lo confirman: una de ellas, Sucedió una noche (It Happened One Night, 1934) fue la primera película en ganar los premios más importantes de la Academia fundada unos años atrás (en 1927): película, dirección, guion adaptado, actriz y actor principal. Pero de regreso a la anécdota de Lang, y sin necesidad de leer entre líneas, queda claro quien mandaba en Columbia Pictures, el estudio de la Dama que empuña la antorcha de la libertad. La palabra del “gran jefe” iba a misa, salvo para unos pocos que se la jugaban y replicaban, priorizando cuestiones creativas y otras relacionadas con el ego, o quienes, como el guionista del cuento, no estaban bajo contratos que les daban cierta estabilidad, pero que, inconscientemente, generaban miedo a perder el empleo (es decir, a dejar de cobrar a final de semana) y el sometimiento a la autoridad, en este caso la de Harry Cohn, <<uno de los más malditos, uno de los más grandes, y uno de los más controvertidos personajes que Hollywood haya conocido nunca.>> (2) Posiblemente, habrá más ideas escondidas en la anécdota, pero cierro el texto con <<es algo que hay que sentir>>; pues ahí, en la sensibilidad de quien crea cine, radica la diferencia y es donde Lang, Lubitsch, Hitchcock, Renoir, Walsh, Capra o Ford se convierten en maestros en narrar cinematográficamente.
(1) Fritz Lang: Fritz Lang en América (traducción de Miguel Marías). Editorial Fundamentos, Madrid, 1984.
(2) Frank Capra: El nombre delante del título. Autobiografía (traducción de Domingo Santos). T&B Editores, Madrid, 2007.