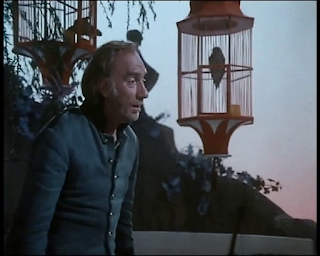Con mayor o menor frecuencia he leído o escuchado elogios a tal o cual fotografía de esta o de aquella película. En el caso de la de Mauro Herce en O que arde (2019), dichos elogios los creo justificados. No por la belleza de las imágenes de un paisaje que presta su fotogenia -misteriosa, magnética, telúrica-, de la espectral y nocturna tala inicial o de la abrasiva violencia de las llamas que, hacia el final, casi pueden sentirse en la piel. Esta belleza y esa fuerza bruta no las cuestiono, son evidentes, como tampoco cuestiono que hay algo más allá de las mismas. Los elogios al trabajo de Herce son acertados, sobre todo porque su espléndida labor sirve a una idea más grande. Su fotografía abre una especie ventana al alma humana, desde la cual Oliver Laxe profundiza y da profundidad al interior herido, quizá un interior que arde, un interior de aquellos que <<se fan sufrir, é porque sofren>>. Y eso es lo que más aplaudo de una fotografía, que aporte significado y engrandezca el conjunto. La fotografía de O que arde no desvía la atención de lo sustancial, forma parte de la propia sustancia, lo cual la aleja del preciosismo cinematográfico gratuito, aquel que solo busca camuflar la insustancialidad de propuestas que nada dicen, porque nada quieren decir. O que arde sí habla, aunque lo haga a través de silencios y susurros, apenas audibles para quien no sintonice el canal adecuado. Me interesa tanto por lo que no se ve, pero se intuye, como por aquello que se observa o se escucha. Me interesa por esos silencios ya nombrados, con los que Laxe, en su primer largometraje rodado en Galicia, habla del espacio y de sus personajes, al tiempo que les permite también hablar a ellos, sin que ninguno pronuncie una palabra que rompa la honestidad que destilan -dos ejemplos son la vuelta a la cotidianidad hogareña en la que Amador tuesta el pan en la cocina de leña y el anciano que, ante la amenaza del incendio, se aferra a su manguera, se aferra a la vida-. El regreso a los orígenes de Amador (Amador Arias), el protagonista del film, se produce después de su estancia en la cárcel, donde ha cumplido los dos tercios de su condena por quemar un monte. Esto lo sabemos al inicio, cuando se introduce una escena en la que no vemos rostros, solo escuchamos voces y observamos el grueso dossier sobre el ex-convicto. Carecemos de información sobre los motivos del hombre de quien hablan y sobre su juicio; carecemos de datos objetivos y carecemos de las pruebas presentadas por la fiscalía y por la defensa. Nada sabemos, salvo que regresa a su aldea, próxima a Fonsagrada, donde Benedicta (Benedicta Sánchez), su madre, ya anciana, continua con la labor a la que, sin miedo a cometer un error al afirmarlo, ha dedicado toda su vida. Trabaja el campo, cuida del ganado o contempla la cotidianidad en la que descubre a Inazio (Inazio Abrao) trabajando en una vieja casa, que este quiere restaurar para convertirla en albergue de turismo rural. Es un espacio alejado de la modernidad y de la tecnología, pero no de los prejuicios que, aunque no se digan en voz alta, están ahí, encerrados y expectantes -como se verá avanzado el metraje-. A ese lugar, su hogar, Amador retorna sin apenas pronunciar una palabra y, por supuesto, no podemos exigirle que hable de su pasado, del cual solo se tiene una idea preconcebida. Tanto el <<home>> que expresa su madre, cuando el hijo le pregunta por qué Inazio tendría que haberle visitado en la cárcel, como las palabras del mismo Inazio al reconocer que Amador <<é bo tío, pero non o tuvo fácil>> dan pie a múltiples interpretaciones del pasado que Laxe omite de forma deliberada, quizá, porque, siguiendo las palabras de Voltaire en su Tratado sobre la tolerancia, <<los tiempos pasados son como si nunca hubieran existido. Hay que partir siempre del punto en el que se está>>. Desconocemos hechos pretéritos, más allá de las primeras imágenes y opiniones, desconocemos las causas que provocaron que incendiase el monte, si lo hizo de forma deliberada o en un ataque de rabia contra los eucaliptos a los que considera una plaga para la tierra, incluso, más allá de lo que nos pueda apuntar su encierro, desconocemos si en realidad lo hizo. En su presente lacónico, Amador y Benedicta no precisan palabras para expresar el nexo materno-filial que los une; tampoco las necesitan para evidenciar sus preocupaciones, la aflicción o la desorientación que puedan habitar en madre e hijo. La vuelta al hogar se transforma de esa manera en un viaje al fondo de las relaciones humanas, del individuo consigo mismo y con el entorno que le rodea, con el pasado y el presente, con un lugar físico y humano donde Amador no se concede esperanzas, donde se mantiene alejado, quizá por miedo, quizá por falta de confianza, pero seguro de ser un hombre marcado, estigmatizado. Aunque en O que arde predominan los paisajes y los espacios abiertos, Laxe mira hacia adentro e invita, quizá obligue, a que cada espectador haga lo propio, pues esas imágenes parecen exigir una interpretación más allá de lo tangible -río, montes, árboles, cuerpos,...-, y más allá del fuego que la cámara atrapa, parece exigir una reflexión sobre qué es lo que realmente arde.
martes, 26 de noviembre de 2019
lunes, 25 de noviembre de 2019
Numax presenta... (1979)
Cinco años antes de su rodaje, una película como Numax presenta... (1979) era imposible en España. Los motivos son obvios, pero, en 1979, con la democracia recién nacida, sí pudo hacerse. Se estaba viviendo la transición, <<el paso del franquismo a la democracia burguesa>>, apunta la portavoz que lee el comunicado que abre el film. Y esa transición trajo consigo cambios, ilusiones, esperanzas y el reparto del pastel que Berlanga satirizó en La escopeta nacional (1977). Llegaba la hora de cumplir las promesas, pero también fue un tiempo que acarreó más de una decepción entre quienes no vieron materializarse el sueño de una mejora social y laboral. Por aquel entonces, habría quien, en su ingenuidad, tendría una idea idílica de lo que significaba democracia, como si el mero hecho de nombrarla o instaurarla, terminase con los problemas, los abusos, los chanchullos y las desigualdades. Se obviaba lo evidente, y todavía se hace, que había que preocuparse por ella, cuidarla, mimarla, pues no dejaba de ser un bebé en manos de madres y padres primerizos, y exigirle cuando correspondiese hacerlo. Esto implicaba que todo el país —políticos, burguesía, clase obrera y, en la medida de sus posibles, cualquier hija e hijo del vecindario— asumiese y compartiese responsabilidades y, a partir del diálogo, limar las asperezas y las diferencias pretéritas. Había que buscar soluciones, no culpables ni víctimas; había que avanzar hacia el beneficio del presente común, caminando en el mismo sentido, algo que aún no se ha logrado. Puede que sea natural al ser humano, el no llegar a un acuerdo con quien no comparte sus ideas o sus intereses, pero solo aunando esfuerzos, dejando a un lado egoísmos y ambiciones personales, se podría exigir a la democracia que de idea pasara a ser realidad, aunque no la realidad que unos pocos querían que fuese. Parte de esta situación, de las diferencias existentes y de la imposibilidad de llegar a un acuerdo, a un acercamiento, en una situación de cambio, pero también de crisis, quedan reflejadas en Numax presenta..., en las trabajadoras y trabajadores de la fábrica de electrodomésticos que da título al film, en su lucha por y para sobrevivir a las circunstancias laborales que tuvieron lugar entre 1977 y 1979.
Sus impresiones y sus vivencias son recogidas por Joaquín Jordá, un cineasta atípico donde los haya, que, tras nueve años alejado de la dirección, volvía a dirigir —aunque, tras Numax, pasarían otros once hasta su siguiente largometraje, El encargo del cazador (1990). Jordá aceptó el encargo de Numax y filmó este documental, que, visto hoy, resulta un documento insólito, obrero e histórico de la época. Atrás quedaba la dictadura, los años de Jordá como pilar de la Escuela de Barcelona, su etapa italiana con la que se distanciaba del grupo y se acercaba al cine militante o la ausencia de libertades en España, pero la lucha de clases continuaba presente. Era la antigua historia del siervo y del amo, transformada en la del proletario y el capital o la del obrero y el patrón, pero sobre todo era, y es, la historia del quiero más de lo que podré gastar en varias vidas y el necesito trabajar y cobrar un salario para poder llegar a fin de mes en condiciones dignas. Era la situación de siempre, la de las circunstancias sin solucionar, hechos como los que empujan a los trabajadores de Numax a la huelga y a movilizarse para reivindicar mejoras y exigir la reincorporación de los compañeros despedidos. Pero, a priori, no contemplan qué se esconde detrás de los movimientos (irregularidades) de los empresarios, que ya han sucedido en el presente de la película, ni las responsabilidades que finalmente los empleados deben asumir. Les disguste o no, descubren que, como trabajadoras y trabajadores, también en la democracia solo son números para el sistema. Comprenden, quizá siempre lo han sabido, que ellos son los primeros damnificados y sacrificados cuando las crisis económicas o las malas gestiones asoman. En el ahora, durante el cual hablan a la cámara, lo saben, lo han vivido y quieren contarlo, de ahí que se gasten el dinero de su caja de resistencia para dejar constancia de la situación, de sus acciones y reacciones, de sus <<aciertos y errores>>. Cuentan como se vieron sorprendidos por la crisis que los llevó por varias etapas hasta la autogestión, sobre la cual discuten hacia el final del film. Lo cuentan y lo viven, pero Jordá no se limita a documentar, también recrea, y lo hace de forma evidente en la obra teatral en la que concede voz a los patrones y empresarios. Pero es una voz que redunda en la imagen que el proletario tiene del capital, la de que a los patronos no les interesa el obrero, solo su beneficio. Esto queda claro en los fragmentos teatrales, en el protagonismo de Pérez de Jaume, empresario que no duda a la hora de decir que <<en cuanto podamos: expediente de crisis y suspensión de pagos>> o habla de la lucrativa venta de los terrenos (como suelo inmobiliario) donde se levanta la fábrica.
La representación apunta las circunstancias que obligan a los trabajadores de Numax a su movilización y a su posterior autogestión empresarial, cuando la patronal se desentiende y los sindicatos tampoco ayudan, quizá —como señalan los trabajadores en una de las charlas— interesados en un acercamiento con el poder establecido. Si en la primera parte hay un claro posicionamiento de Jordá a favor del obrero frente al patrón y a arribistas que quieren un trozo del pastel similar al que se reparte en la finca de los Leguineche, la segunda parte de Numax presenta... se adentra en las complejidades de la autogestión, en la falta de acuerdo entre los propios trabajadores, quienes, obligados por la situación, deben reinventarse y asumir responsabilidades que anteriormente recaían en los empresarios. La supervivencia de la fábrica, la resistencia y la dignidad obrera son reivindicaciones que aparecen en la película de Jordá y de Numax, pero, en el ahora, se descubre como un documento cinematográfico quizá único de la transición y del esfuerzo de un grupo humano obligado a dar un paso en una dirección y en un mismo sentido que nunca antes se habían planteado, una dirección donde al mismo tiempo son obreros y patrones, donde necesitan cooperar y también necesitan capital para equilibrar la compleja dualidad que define y sustenta a cualquier sistema económico que tenga en el capital y en el trabajador a sus dos pilares básicos.
domingo, 24 de noviembre de 2019
El arte de apañarse (1954)
Personaje a personaje, Alberto Sordi describió y caricaturizó con sus interpretaciones a un tipo reconocible, característico de la sociedad italiana de la época o, siguiendo las palabras de Mario Monicelli, <<incorporó personajes ambiguos, mezquinos, asumió en sus interpretaciones los modos de personajes italianos que existían, personajes viles, que se aprovechaban de los demás o que son serviles con el patrón>>1. A partir de estas interpretaciones, algunas impagables e irrepetibles, parte de la Italia de aquellos días quedó retratada de manera certera, aunque alejada del realismo asumido por el neorrealismo en la pantalla. Ya no se trataba de hacer una radiografía de la realidad filmando la supuesta realidad. No existía esa pretensión neorrealista, se trataba de expresar el sentir frente a esa misma realidad, pero desde la alteración -menos exagerada de lo que aparenta- y la interpretación subjetiva de las circunstancias, desde la sátira y el humor irónico que engrandeció a la commedia all'italiana. <Algún día, un antropólogo que estudie la galería de personajes que ha interpretado, encontrará ahí más verdad que en las películas que pretendían retratar la sociedad italiana>>2. Quizá esta sentencia de Rafael Azcona solo sea una verdad a medidas, pero tienta a recoger el desafío y realizar un análisis pormenorizado de las distintas complejidades que se representan en los personajes de Sordi. Pero no soy antropólogo, así pues, me limito a decir que, en buena medida, los anónimos interpretados por el actor romano son el reflejo, no tan exagerado como pueda parecer a simple vista, de hombres que podrían encontrarse en las épocas en las que se ubican las historias, aunque, en realidad, los marcos espacio-temporales son tan protagonistas como los propios personajes. Gracias a este tipo de comedias, el actor se convirtió en la imagen irónica que desvela y evidencia las distintas circunstancias sociales del momento; desde el matrimonio, como medio de ascenso económico, a la política, que se descubre sin más política que la del beneficio personal o en constante lucha de opuestos, pasando por los estamentos eclesiásticos o por el ámbito empresario-laboral donde se cuela la especulación urbanística o la fuga de divisas. Por estos y otros ambientes se movían los pícaros interpretados por Sordi o, según se mire, los desgraciados a quienes el romano dotó de ambigua humanidad y de entrañable patetismo. La mayoría presentan rasgos comunes entre sí. Son cobardes y embaucadores, en ocasiones rastreros y aprovechados, pero siempre tan honrados como el resto de los maleables, miserables y manipuladores que su presencia pone de manifiesto. Quizá mejor que ningún otro, él supo entender y dotar de entidad e identidad a ese tipo de individuo voluble por propio interés, que se deja llevar según sople el viento y que, tras mirar a su alrededor, se acerca al poder dominante y, si este deja de ser predominante, siempre habrá otro bajo el cual cobijarse. Si en anteriores papeles, como fue el caso de El jeque blanco (Lo sceicco bianco, Federico Fellini, 1951), había esbozado algunas de las características que definirían a su personaje, fue su Rosario "Sasà" Scimoni en El arte de apañarse (L'arte di arrangiarse, 1954) el que lo confirmó. La película de Luigi Zampa es una evolución lógica de los anteriores trabajos cinematográficos del realizador, un film que se posiciona en las antípodas del realismo y se decanta por la burla. Pero, sobre todo, es una divertida y lúcida caricatura de una sociedad donde los Sasà abundan en cualquier punto de su geografía humana. Zampa inicia El arte de apañarse con la detención del protagonista, en apariencia en tiempo presente. Esto le posibilita insertar el recuerdo del personaje, cuya voz nos traslada a Catania, tres décadas antes de que se produzca su arresto. Acompañados por su voz, accedemos a ese espacio que, aunque él intenta moldear a su gusto, crítica desde la ironía, mostrándonos que él es fruto de la misma sociedad en la que vive. En ese instante trabaja para su tío el alcalde (Franco Coop), el único honrado o, al menos, el único que no prioriza su beneficio personal, quizá porque se trata de alguien despistado y, como consecuencia, pase por ser honrado. Al contrario que su tío, cuya posición económica no corre más peligro que los gastos de su joven esposa (Elli Parvo), "Sasà" prioriza sin disimulo sus intereses, pues, ante todo, es sincero en sus prioridades: quiere vivir lo mejor posible, con el menor riesgo y esfuerzo. Su comportamiento reconoce que, para él, esos intereses son los más apremiantes, de ahí que a veces se descubra servil y otras mentiroso, pero, más allá de cualquier atributo o de la ausencia de valores permanentes, no puede ser más que quien le permite cada una de las situaciones y personajes que le salen al paso, las mismas y los mismos que la ironía de las palabras de Scimoni pone en entredicho. Y Sasà es como es, porque así lo exigen su entorno y el momento durante el cual vive, o intenta vivir, de la mejor manera posible, entre la corrupción política, la mafia, los movimientos obreros, el choque de ambiciones y el caos. Para sobrevivir a los tiempos que se suceden a lo largo del film, su nivel de egoísmo, necesario y natural, se desequilibra y se dispara, provocando que se aleje de cualquier idea de compromiso social. Es una imagen caricaturesca de la época, en realidad de varias etapas que no dejan de presentar los mismos síntomas, pero con nombres distintos. El inolvidable actor y sus inolvidables recreaciones fueron y son magníficos documentos humanos de aquel presente y, en El arte de apañarse, su "Sasà" Scimoni se convierte en testigo y protagonista de excepción. El pícaro de este divertido recorrido histórico pasa por las diferentes etapas italianas que comprenden desde la década de 1910 hasta la de 1950 y, como consecuencia, asume cualquier rol que le favorezca y le facilite su mejora económica y personal, de modo que no duda en ser socialista por lujuria, esposo por interés, propietario por herencia matrimonial, loco por miedo a ser enviado al frente, fascista por moda, desertor por cobardía, antifascista para evitar represalias de posguerra, comunista por si acaso o productor cinematográfico para seducir y, de paso, ganarse un sobresueldo; incluso, cuando sale de la cárcel y comprende que apenas le quedan opciones en la nueva Italia, decide crear su propio partido político. La irónica creación de Sordi es uno de los principales atractivos del film, pero no es el único, puesto que Zampa y Vitaliano Brancati se sirven del personaje para retomar y profundizar en las distintas circunstancias expuestas en su anteriores trabajos comunes -Años difíciles (Anni difficile, 1948) y Años fáciles (Anni facili, 1953)- y, así, completar su crónica social de un país que, desde los recuerdos de "Sasà", se observa con mucho movimiento, aunque sin cambios sustanciales que posibiliten la evolución hacia una sociedad donde el engaño no sea el único sinónimo de mejora.
1.Mario Monicelli en Quim Casas (coord.). Mario Monicelli. Festival de San Sebastián / Filmoteca Española, Donostia-San Sebastián / Madrid, 2008
2.Rafael Azcona. Revista Nosferatu, nº 33, abril, 2000
1.Mario Monicelli en Quim Casas (coord.). Mario Monicelli. Festival de San Sebastián / Filmoteca Española, Donostia-San Sebastián / Madrid, 2008
2.Rafael Azcona. Revista Nosferatu, nº 33, abril, 2000
viernes, 22 de noviembre de 2019
La edad de oro (1930)
1.Luis Buñuel. Mi último suspiro (traducción Ana María de la Fuente). Penguin Random House, Barcelona, 2018
2,3.Tomás Pérez Turrent y José de la Colina. Buñuel por Buñuel. Plot Ediciones, S. A., Madrid, 1993.
miércoles, 20 de noviembre de 2019
Barrio gris (1954)
lunes, 18 de noviembre de 2019
En el calor de la noche (1967)
En el calor de la noche prosigue su recorrido por el sur profundo, por un pueblo donde el asesinato pone en peligro la economía local, de ahí que el alcalde insista en en que el inspector Tibbs investigue; y si sale bien, los honores serán para el jefe, y si sale mal, la culpa será para el de Filadelfia. La postura del político indica que nada ha cambiado desde los tiempos de la esclavitud, aunque son los campos de algodón, donde la mano de obra continúa siendo negra, la segregación que se observa en locales y en espacios urbanos o la persecución sufrida por el detective de homicidios, las situaciones que muestran un presente que todavía vive en el pasado. Pero esa época pretérita ya no tiene cabida en el personaje de Poitier. Se ha liberado, ha conseguido su propia identidad y no necesita el beneplácito de una sociedad blanca y paternal en la que estaría atrapado y sometido, sin posibilidad de igualdad. La ausencia de igualdad, sí se observa en el acusado de Matar a un ruiseñor (To Kill a Mockingbird; Robert Mulligan, 1962), cuyo destino se encuentra en manos del abogado blanco que lo defiende y demuestra su inocencia, mientras que Tipps rompe con cualquier "paternalismo" que somete y que le impediría ser él mismo, ser la persona que, con identidad propia, no precisa que otros decidan o hablen por él, ni que le digan qué debe hacer, si irse o quedarse. Es un ejemplo de hombre y de persona liberada, sin miedo, ya no al peligro que implica para su seguridad el continuar en Sparta, donde, consciente de su valor y de su valía, no desmerece ante nadie, sea cual sea la posición social o la tonalidad cutánea; en definitiva, no teme, no calla, no se esconde porque está orgulloso de ser quien es.
sábado, 16 de noviembre de 2019
Cowboy de medianoche (1969)
En apariencia, Schlesinger retoma en las desventuras del vaquero y su escudero neoyorquino la intención social de sus primeros films, aunque desde una perspectiva a priori más transgresora, y que en aquel momento resultó escandalosa, tanto que le concedieron la calificación X, cuyas aspas apuntaban hacia cierto tipo de puritanismo de mirada intolerante y ausencia de autocrítica, la que quizá posibilitaría mayor tolerancia, comprensión y cierta mejora. Cowboy de medianoche no fue del agrado de aquel puritanismo, similar al que se puede encontrar en cualquier época y en cualquier parte del globo, pero ¿qué película que saca a relucir tabúes, agrada a quien los niega o pretende mantener ocultos? La década de 1960 apuntaba cambios, desorientación, ruptura y también la transformación de la industria cinematográfica, cambios que se vivieron en un país complejo, donde los opuestos no son dos, sino múltiples. El malestar social y el fin del código Hays se dejaron notar en Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967), Easy Ryder (Dennis Hopper, 1969) o este film de Schlesinger, que apuntaban hacia un cine entre pesimista y rupturista, con protagonismo de parejas marginales y sin posibilidad de escapar de la realidad y del desencanto de una nación donde el sueño americano ya no era una aspiración, era el imposible al que parte de la población despertaba.
La realidad y el entorno donde viven los personajes acaba con las opciones de materializar los sueños de Joe (Jon Voight) y Ratzo (Dustin Hoffman), dos marginales que no tienen cabida en ese espacio neoyorquino, ajeno a turistas, por donde deambulan junto a su derrota; que se disfraza de rebeldía y de consumo de alucinógenos en el caso de los moteros del film de Hopper y de criminalidad y violencia en los delincuentes de la película que Penn ambientó durante la Gran Depresión. Los tres títulos, a los que añado en desorden Dos hombres y un destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969), A sangre fría (In Cold Blood; Richard Brooks, 1967) y otros hasta llegar a Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976), apuntaban el desencanto que sentían las nuevas generaciones, su rechazo al orden que se ahogaba en los distintos problemas políticos, bélicos y sociales, complejidades que, hasta entonces, habían sido mitigadas o controladas por la sensación de triunfo y el auge económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial, quizá también por la paranoia agudizada por la Guerra Fría y el miedo que se extendía por el país. En la segunda mitad de la década, el cambio generacional se dejó notar con mayor fuerza, en las nuevas modas, en la rebeldía, en la contracultura,... El choque entre lo nuevo y lo viejo era inevitable, y la industria cinematográfica era consciente de que se avecinaba el cambio anunciado tiempo atrás. Más que rebeldes, los cineastas que propusieron rupturas hicieron un favor a un Hollywood que necesitaba nuevos bríos, pues cualquier intento de ruptura estaba controlada o condenada a estarlo, y sino, ya se encargaría la industria de encontrar un camino más conservador cuando llegase el momento. Pero, en 1967, el código Hays fue sustituido por la calificación por edades, y esto posibilitó la violencia explícita, el sexo e inclusos las drogas en la pantalla. Por un lado eran reclamos para atraer público y por otro, en manos apropiadas que los introdujeron con acierto en sus películas, desvelaban el malestar, la falsedad, la podredumbre moral, la desilusión, la desorientación o la necesidad de destruir simbólicamente la sociedad heredada y construir una nueva, quizá mejorada, quizá más justa, quizá simplemente una apariencia distinta de la misma. En los espacios expuestos en Cowboy de medianoche ya no hay rastro de bienestar, sustituido por la miseria en la que viven los protagonistas, aunque, más que inconformismo o rebeldía, en Joe y en Ratzo hay un vano intento de escapar de la realidad a la que no pueden pertenecer, porque no existe un lugar para ellos, ni para que sus promesas y sus ilusiones se cumplan. Ambos se conocen en la periferia social, ambos sueña con encontrar un espacio que les ofrezca la posibilidad de vivir, más que la de ser el vividor que pretende Joe, pero su lugar común es un cuchitril con orden de derrumbe, un lugar donde, a pesar de su apariencia, puede florecer algo hermoso: el amor entre desesperados, entre dos amigos que malviven mientras intentan sobrevivir, a veces del robo, otras del engaño y las menos del sexo que llevó al falso vaquero texano a buscar en Nueva York su vía de escape, tan inexistente como la que Ratzo espera encontrar en su Miami idealizado, aunque, en su caso, quizá se cumpla, ya que sus palabras de gratitud parecen confirman que cierra los ojos creyendo haber alcanzado su sueño.

1.De la entrevista publicada en Seqüències de cinema, nº 2, febrero,1995
jueves, 14 de noviembre de 2019
Juan Soldado (1973)

1,2,3.Antonio Castro. El cine español en el banquillo. Fernando Torres Editor, Valencia, 1974.
martes, 12 de noviembre de 2019
El desprecio (1963)
lunes, 11 de noviembre de 2019
Buñuel en el laberinto de las tortugas (2018)
1.Luis Buñuel. Mi último suspiro (traducción Ana María de la Fuente). Penguin Random House, Barcelona, 2018
2,3,4,5.Max Aub. Conversaciones con Luis Buñuel. Aguilar, Madrid, 1985
Suscribirse a:
Entradas (Atom)