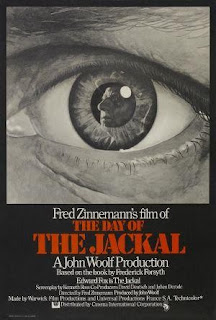El mismo año que rodó Acto de violencia (Act of Violence, 1948), Fred Zinnemann filmó en Alemania la coproducción suiza-estadounidense Los ángeles perdidos (The Search, 1948), que sería producida y distribuida por Metro-Goldwyn-Mayer, el estudio hollywoodiense en el que dio sus primeros pasos cinematográficos en Estados Unidos y el que más se apartaba de la realidad. Una de las máximas aspiraciones de Louis B. Mayer (y antes de su fallecimiento, de Irving Thalberg) era crear la ilusión y el glamour que conquistasen la atención del público, sobre todo, lo consiguió durante las decadas de 1930 y 1940. Pero, por el modo que Zinnemann cuenta el drama, Los ángeles perdidos es otra historia o, al menos, una que no parece fruto de la MGM. Todo fue otra historia después de la Segunda Guerra Mundial, pues la poca inocencia que se conservaba de conflictos anteriores se perdía para siempre durante uno que ha pasado a la memoria colectiva e histórica como la mayor guerra (y barbarie) sufrida por la humanidad. Pero en este punto, la película de Zinnemann quiere creer lo contrario. Desea que, tras la herida, la inocencia regrese para hacer del mundo un lugar donde triunfe el amor, un lugar sin cabida para aberraciones como las sufridas por la infancia que protagoniza este film cuya apariencia no delata que se trate de una película de la casa del león.
Desde su inicio, en la estación de tren y en el centro de acogida infantil, el tono ya varía de forma radical. Allí se potencia el neorrealista “escogido” por Zinnemann para acercarse a la inmediata posguerra casi de forma simultánea a Roberto Rossellini, que hacía lo propio en Alemania, año cero (Germania, anno zero, 1948). Las comillas son porque escoger en el Hollywood del sistema de estudios, sobre todo en la conservadora MGM, era una acción al alcance de muy pocos… Pero el director austríaco hace suyo el film y emplea el tono semidocumental, en cierto modo similar al que estaba dando forma al nuevo cine policiaco de la Fox, y hace de la película una isla dentro de la Metro, pues su aspecto visual resulta totalmente diferente al que se relaciona con el de la empresa fundada por Marcus Loew hacia mediados de los años veinte. Zinnemann se decanta por rodar en escenarios reales, concretamente en Frankfurt, por entonces (en parte) reducida a escombros por las bombas aliadas y ocupada por el ejército estadounidense, o por emplear seis idiomas distintos, más el gestual que comunica los sentimientos y emociones del niño protagonista. No hay más necesidad de intérprete que las imágenes y la sensibilidad de cada espectador para comprender qué pasa por la mente de Karel Malik (Ivan Jandl), un niño de nueve años, de origen checo y superviviente de Auschwitz, que establece una relación de amistad con Steve, el soldado estadounidense interpretado por Montgomery Clift, futura estrella de Hollywood que debutaba en la pantalla con este drama y en el mítico western Rio Rojo (Red River, Howard Hawks, 1948), el film que lo encumbró.
La imagen que abre Los ángeles perdidos introduce la acción en la inmediata posguerra, en la estación donde la cámara y la señora Murray descubren el vagón de un tren donde decenas de cuerpos infantiles duerme tras un largo viaje. Son niños sin madres ni padres; duermen hacinados, unos sobre otros. Regresan los campos después de haber sobrevivido en el infierno y en la muerte. Ahora regresan a la vida, pero, para que esta sea posible, han de recuperar el sentirse queridos, el saber que tienen un espacio que puedan llamar hogar. Necesitan encontrar a sus familias, aunque muchas hayan desaparecido, asesinatos en los campos de concentración o muertos en batallas o en las calles, bajo los escombros y el fuego de las bombas… El padecimiento es inenarrable. No hay película que pueda hacerlo, pero Los ángeles perdidos y Alemania, año cero lo intentan desde la situación en la inmediata posguerra y logran crear desolación; en el caso de Zinnemann más externa y en el de Rossellini, la interior que acompaña a la realidad exterior. Ambas suman una imagen de la infancia en la posguerra que tiende a global; es decir, presenta dos niños y dos situaciones que se complementan para hablar del sufrimiento y del miedo; y, en el caso de Karel, también de la esperanza, pues la historia escrita por Richard Schweizer introduce no solo la figura del soldado que recupera al niño para la vida, sino también la de la madre (Jarmila Novotna) que busca a su hijo, aventurando de ese modo el futuro reencuentro y el final feliz (y en ese punto, la película sí es MGM), o la de la señora Murray (Aline MacMahon) enviada por la UNNRA para hacerse cargo del cuidado de los niños, de su reubicación y de la búsqueda de sus familiares…