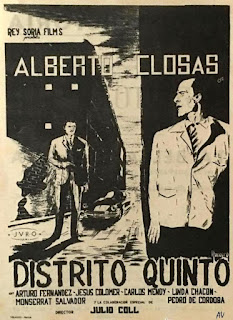El espacio en el que se construyen las primeras comedias de Pedro Almodóvar, donde nada es fruto de la improvisación, refleja y deforma desde su humor y su manera de ver el mundo, gustos, obsesiones, pasiones y fobias. Esto es algo habitual en cualquier artista que crea su universo propio, pero no todos fuerzan su visibilidad para hacerlo notar a primera vista, a riesgo de edificar en la superficie, priorizando las formas de una apariencia estética que se reconoce al instante, aunque no por pretenderla se logre una estética que exista por y en sí misma; a veces la resultante solo es fachada y adorno, fruto de un trabajo de imagen. La intención de visibilidad es más pronunciada en su primera etapa, en la exageración de comedias como Átame (1989), que si bien funciona en dicha superficie, más allá se pierde; Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), que se beneficia del protagonismo de Carmen Maura; o Pepi, Luci y Bom… (1980), de la que ya hablé en un comentario anterior. Salvo Qué he hecho yo para merecer esto (1984), en la que personajes, humor, esperpento y situaciones funcionan como un todo, sus primeras comedias sufren para lograr la regularidad de un conjunto donde se deja notar en exceso la impostura, el kitsch y el intento de transgresión conformista, ya que solo transgrede a simple vista, donde no cala, en la superficie transitada por personajes que asoman sintiéndose agredidos por un entorno que sienten hostil hacia ellos.
Dudo que en algún momento ¡Átame! dé con el tono que logre disimular la irregularidad de su farsa, quizá tampoco juegue a su favor la ausencia de una Carmen Maura que pueda con todo y se haga con la película, como sucede en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Aquí no existe un personaje ni una actuación que reclame la atención para sí, desviándola de carencias que en ¡Atame! aparecen al descubierto en los personajes, en la relación que se fuerza para que exista e incluso en la mirada metacinematográfica de Almodóvar, que desarrolla parte de la trama en un plató donde Francisco Rabal echaría de menos a un director como Mario Camus o a ese transgresor natural o de naturaleza transgresora llamado Luis Buñuel, cuyo cine no fuerza la ruptura, sino que la vive y la evoluciona. Por otra parte, la película me confirma que la existencia de un emisor y de un receptor no implica que haya conexión entre lo expresado y lo interpretado. Lo que me lleva a concluir que quizá, en mi función de receptor, mi humor no sintonice con el del cineasta manchego; o puede que la incomunicación se deba a la ausencia de un mensaje o a la elección de un código carente de ironía que me llega desde una distancia que niega cualquier rasgo de autenticidad emocional en lo que supuestamente hiere y castiga las vidas de Ricky (Antonio Banderas) y Marina (Victoria Abril), un hombre y una mujer condenados a unirse para sobrevivir y liberarse. El primero, más que vivir obsesionado con la segunda, desde aquella noche de pasión que ella ha olvidado, se obsesiona para vivir, del mismo modo que ella habría buscado su vía de escape en las drogas. La broma pretendida por Almodóvar vive en esa intencionalidad de bromear con la desorientación que atribuye a los dos personajes para agudizarla, aunque todo aspecto sensitivo parece que no se siente ni se padece, se disfraza de provocación, pero no funciona al convertir la representación en un conjunto de imágenes vacías de pulsión y conflicto, sin humor, sustituido este por una variante humorística que puede ser todo lo personal que quiera, pero eso no impide que resulte un tanto insípida.