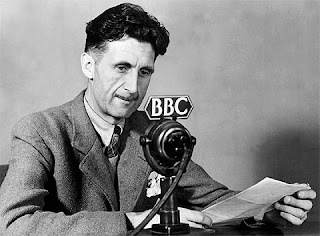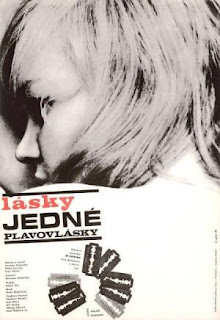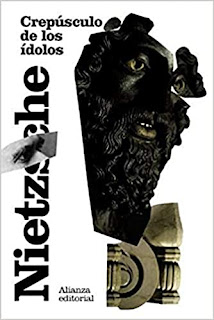<<Hay una definición importante, con la que me interesa empezar. A ver si adivináis a quien corresponde. Dice: “El cine es servidumbre asiática, odio sin exotismo, nirvana barato del pueblo. El tiempo en el cine no es cósmico ni sideral, es, simplemente, absurdo”.
Esto lo decía don Ramón Otero
Pedrayo en la revista Vida Gallega, en el año 1955.
Parece que don Ramón —como muchos monstruos de la cultura gallega— no vieron El halcón maltés, ni Ciudadano Kane, ni El tercer hombre, ni Viva Zapata, ni siquiera se dio cuenta de que su amigo Xaquín Lourenzo rodara O carro e o home1 hacía poco, allá, en Lobeira.
Definitivamente, no quiero ir contra absolutamente nadie, sino, simplemente, definir una actitud que se produjo a lo largo de este siglo en Galicia. El cine, como todos sabéis, desde el año 1896 hasta que se estabilizó en las salas hacia el año 1910, fue considerado como un espectáculo de barracas para niños y para la plebe. A partir de ahí empezaron a suceder cosas en el mundo, cosas en España. Pero aquí, en Galicia, non nos dábamos cuenta de nada.
La gente vulgar, que a veces era más inteligente, iba al cine y sabía de las películas que echaban de Charlot o de Mack Sennett, o mismo de Fritz Lang, que venían anunciadas en primeira página en grandes periódicos como El Faro de Vigo o La Voz de Galicia.
Mientras, en grandes revistas como Nós, durante 136 números en 26 años, no aparece ni una cita al cine. Esto quiere dicir que los intelectuales gallegos […] durante todos esos años ni se percataron de que en el mundo existía el cine.
Y todos estos señores —que desde el año 1910 ignoraron la existencia del cine, hasta hace muy poco— mismo hoy en día lo siguen ignorando.
No es nada negativo —comprendo que esa gente tenía que construir un país, tenía que buscar las raíces para poder hacer etnografía, para poder hacer antropología—, pero ignoraban que el cine, la imagen, era un arma clave para esa misma gente, en su propio trabajo.
Es una pena que un señor como Gil […], que desde 1910 hasta 1935 registró más de 150 títulos de documentales sobre Galicia, fuese ignorado sistemáticamente tanto por las autoridades —murió en la indigencia, en la mayor de las pobrezas— como por los intelectuales a los que sacaba fotos, pero al que no daban valor. Era el fotógrafo, el que está detrás de la cámara, y nada más.
Estos señores, que, de alguna manera, pertenecían a la élite, ignoraban su existencia, no sé porqué. Aquí en Galicia […] se daba un paralelismo que, como tal paralelismo, hizo que no hubiese conexión entre la realidad social y los intelectuales que estaban defendiendo la cultura gallega. Parecía que los que defendían no buscaban la existencia de una cultura en Galicia; vivían en otra galaxia; no se daban cuenta de las historias que les contaban. No iban al cine; consideraban que era una servidumbre asiática. Me gustaría poder hablar con don Ramón para que me explicase qué quería decir cuando hablaba de todo eso: “odio sin exotismo, nirvana barato del pueblo…”>>
1.El hombre y el carro (1940), película documental dirigida por el ourensano Antonio Román; con guion de Xaquín Lourenzo, Carlos Serrano de Osma y el propio Román.
Las palabras arriba escritas fueron pronunciadas por Chano Piñeiro en una conferencia celebrada en Santiago de Compostela, el 22 de marzo de 1990, y hablan del ninguneo de la intelectualidad gallega hacia el cine. Como señala el responsable de Mamasunción (1984), el afán de los intelectuales por conseguir el reconocimiento de la identidad gallega era una necesidad y una prioridad, pero, en sus prisas y en su elevado pensamiento, pasaron por alto las posibilidades comunicativas del cine, que era un medio idóneo para iniciar el comunicado de ideas y cultura a una población en un alto porcentaje iletrada; algo, por otra parte, común al resto del territorio español. Aunque lo dudo, quizá aquellos grandes de la cultura gallega olvidasen que el nivel formativo de su destinatario más importante, el pueblo, no se diferenciaba demasiado de otros lugares del mundo donde, a principios de siglo XX, todavía existía una tasa elevada de analfabetismo; contra el cual se había empezado a luchar en el XIX, pero era una lucha social que llevaría su tiempo. De modo que el cine irrumpió con sus imágenes en un instante en el que, para la clase trabajadora, de mayoría campesina y proletaria, la sucesión de fotogramas valía más que mil palabras impresas, de ahí que se convirtiera en el medio más popular (puesto que hoy comparte con la televisión y las páginas de internet), pero apenas una minoría se dio cuenta de esto. Tiempo al tiempo, era pronto para extraer conclusiones, incluso para los pioneros cinematográficos que creyeron en él.
Como apunta Piñeiro, la intelectualidad miraba en la cercanía y, por ejemplo, parecía no enterarse de que en la Gran Guerra se estaba empleando el cine para propagar ideas propagandísticas. Durante la I Guerra Mundial se realizaron noticieros y films de propaganda que llegaban a un amplio sector poblacional, al que ofrecían una visión partidista del conflicto. A principios de la década de 1920, en la recién nacida Unión Soviética, Lenin comprendió la situación cultural y las posibilidades del cine en tal coyuntura, y no dudó en afirmar que era el arte más importante para ellos, puesto que era el que mejor servía a su revolución. Lo necesitaba para propagar sus ideas al pueblo, pues, en este punto, Lenin no había pasado por alto los datos que le confirmaban el elevado analfabetismo entre la población rusa, por entonces mayoritariamente agraria. Como el ruso y tantos pueblos de entonces, el gallego se dedicada a ir al mar o a trabajar la tierra de sol a sol en condiciones que, obviamente, no permitían tiempo para una educación básica; ya no digamos elevada. Y ahí, la inmediatez y la sencillez del cine rompían barreras y acercaban su mensaje al público, el cual debido a su falta de instrucción podía ser manipulado por las imágenes. Una situación extraña, un arma de doble filo, pero un medio que resultaba el más cercano entre posibles emisores y receptores. Dicha cercanía tampoco pasó desapercibida para la propaganda nazi, la que deslumbró al mundo de la mano de Leni Riefenstahl y El triunfo de la voluntad (1933) para comunicar la falsa imagen que velaba la monstruosidad real del régimen. Ni para Hollywood, cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, habría que señalar que, entre las décadas de 1910 y 1930, muy pocos intelectuales, ahora solo me viene a la mente la excepción de Walter Benjamin, reflexionaron sobre el cine y le concedieron utilidad para desarrollar discursos e ideas. Lo consideraban como un entretenimiento de masas y no pensaban en él como un medio artístico, ni de alta cultura ni pedagógico. Pero a favor de aquella animosa intelectualidad gallega que buscaba su lugar y defendía el de Galicia, no todos los intelectuales que formaron las Irmandades da Fala, y que asomaron por la revista Nós, obviaron a José Gil, el fotógrafo detrás de la cámara y el responsable de Miss Ledya (1916). Por ejemplo, en esta misma película, que se considera la primera de ficción rodada en Galicia, Alfonso Rodríguez Castelao asomaba en la pantalla en un pequeño rol en el que apenas se le reconoce. Cierto que el de Rianxo no empleó el cine para transmitir su discurso, pero sí desarrolló sus ideas en la cercanía de su humorismo (humor, denuncia y amargura), tanto en su faceta literaria como en la de dibujante gráfico en una obra que sí supo llegar a un amplio público, pero el cine gallego tendría que esperar a la democracia y a la irrupción de cineastas como Chano para ser una realidad de esta galaxia.
Fragmento na versión orixinal:
<<Hai unha definición importante, coa que me interesa principiar. A ver se adiviñades a quen corresponde. Di: “El cine es servidumbre asiática, odio sin exotismo, nirvana barata del pueblo. El tiempo en el cine no es cósmico ni sideral, es, simplemente, absurdo”.
Isto dicíao don Ramón Otero
Pedrayo na revista Vida Gallega, no ano 1955.
Parece que don Ramón —como moitos monstros da cultura galega— non vira El halcón maltés, nin Ciudadano Kane, nin El tercer hombre, nin Viva Zapata, nin sequera se decatara de que o seu amigo Xaquín Lourenzo rodara O carro e o home había pouco, alá, en Lobeira.
Definitivamente, non quero ir contra absolutamente ninguén, senón, simplemente, definir unha actitude que se produciu ó longo deste século en Galicia. O cine, como todos sabedes, desde o ano 1896 ata que se estabilizou nas salas cara ó ano 1910, foi considerado como un espectáculo de barracas para nenos e para a plebe. A partir de aí empezaron a ocorrer cousas no mundo, cousas en España. Pero aquí, en Galicia, non nos decatabamos de nada.
A xente vulgar, que a veces era máis intelixente, ía ó cine e sabía das películas que botaban de Charlot ou de Mack Sennett, ou mesmo de Fritz Lang, que viñan anunciadas en primeira páxina en grandes xornais como El Faro de Vigo ou La Voz de Galicia.
Mentres, en grandes revistas como Nós, durante 136 números en 26 anos, non aparece nin unha cita ó cine. Iso quere dicir que os intelectuais galegos […] durante todos eses anos nin se decataron de que no mundo existía o cine.
E todos estes señores —que desde o ano 1910 ignoraron a existencia do cine, ata hai moi pouco— mesmo hoxe en día ségueno ignorando.
Non é nada negativo —comprendo que esa xente tiña que construir un país, tiña que buscar as raíces para poder facer etnografía, para poder facer antropoloxía—, pero ignoraban que o cine, a imaxe, era unha arma clave para esa mesma xente, no seu propio traballo.
É unha pena que un señor como Gil […], que desde 1910 ata 1935 rexistrou máis de 150 títulos de documentais sobre Galicia, fose ignorado sistematicamente tanto polas autoridades —morreu na indixencia, na maior das pobrezas— como polos intelectuais ós que sacaba fotos, pero ó que non daban valor. Era o fotógrafo, o que está detrás da cámara, e máis nada.
Estes señores, que, dalgún xeito, pertencían á elite, ignoraban a súa existencia, non sei porque. Aquí en Galicia […] dábase un paralelismo que, como tal paralelismo, fixo que non houbese conexión entre a realidade social e os intelectuais que estaban defendendo a cultura galega. Parecía que os que defendían non buscaban a existencia dunha cultura en Galicia; vivían noutra galaxia; non se decataban das historias que lles contaban. Non ían ó cine; consideraban que era unha servidumbre asiática. Gustaríame poder falar con don Ramón para que me explicase que quería dicir cando falaba de todo iso: “odio sin exotismo, nirvana barata del pueblo…”>>