de Cesare Zavattini
El
actual Chaplin vestido de Charlot. Cada cual se lo imagina a
su manera, como hacen los cristianos con los santos; yo, con el pelo
blanco y el bigote algo negro; el verdadero Charlot, apartado del
mundo después de su último filme, hace veinte años me parece, se
ha refugiado en lo alto de una montaña y allí ha vivido entre
cabras y pájaros sin volver a tener trato con criatura humana. Un
día de este año en curso, una jovencita se pierde durante una
excursión, él la ve pero no quisiera ser visto, ahora tiene miedo
de la gente y renacen en él la timidez y la vanidad de antaño;
hasta que, al caer la noche, conmovido por las afligidas llamadas de
la muchacha termina por dejarse ver. No dice ni una palabra porque ha
perdido la costumbre de hablar: con gestos le indica a la muchacha el
sendero que la llevará hacia el valle. La acompaña unos centenares
de metros y una vez le ha indicado el camino su deseo es volver
atrás, adiós, adiós, pero luego, con cualquier pretexto, la sigue
una docena de metros más, y luego otra más. La muchacha le invita a
su casa, de todo corazón, y él se defiende: nunca abandonará su
soledad, es algo maravilloso, y sirviéndose de su mímica describe
cómo transcurre su jornada, hora a hora, desde las estrellas de la
madrugada hasta las de la noche, mientras abajo en la ciudad todo es
feroz, falso, no hay más que traición; se le escapa algún sonido,
algún grito, y ha empezado a hablar sin darse cuenta, y le gusta,
casi no es capaz de callar. Y así camina, y encuentran a un pastor,
luego una cabaña con un campesino y una campesina y su hijo que aran
la tierra, poco a poco la vida viene a su encuentro con los ruidos y
todo lo demás, y ya aparece un lugar habitado. Charlot saluda a la
muchacha, que de buena gana lo habría hospedado unos días en su
casa en señal de gratitud, adiós, adiós, hay que volver a la
soledad. Pero cuando la muchacha ya está a punto de desaparecer en
el horizonte, él echa repentinamente a correr tras ella como cuando
tenía cincuenta años menos. Y llega con la chica al centro de la
gran ciudad. No sé si la muchacha es rica o pobre, la verdad es que
él pasa unos días maravillosos, vuelve a tomarles afecto a los
viejos objetos, descubre los nuevos, canta, le dan ganas de teñirse
el pelo. ¡Pero qué hermosa es la vida! -piensa-. ¿Cómo he podido
permanecer alejado de ella tanto tiempo? Le han comprado un traje
nuevo en los grandes almacenes, no ha sido fácil escogerlo: paletó,
zapatos, bombín nuevo, bastón nuevo. Pero por su manera de andar y
por sus ojos le reconocemos desde lejos pese a haber cambiado tanto:
cómo disfruta con lo más mínimo, cómo aprecia el placer de
saludar de ser saludado, de sentirse entre la multitud, de mirar los
escaparates, de leer los anuncios. Ávido de todo, para ganar el
tiempo perdido participa en todo y corre de un entierro a una boda, a
un bautizo, nada le es extraño; en los entierros está sinceramente
afligido, en los bautizos sugiere nombres para el recién nacido, en
las bodas improvisa brindis; en torno a él, casi nadie se pregunta
quién es, tanta es su naturalidad y tan espontánea su solidaridad.
Se divierte con la televisión igual que un niño, asombrándose de
poder ver tantas cosas sin pagar: mujeres sublimes, países exóticos,
la luna. A veces le desconcierta que la mayoría no goce de la vida
como él, ahora parecen acostumbrados a tantas delicias.
A
los pocos días de vivir en este mundo sorprendente, y haber
renunciado a su remota montaña, una mañana que abre la ventana con
su más radiante sonrisa, estalla la guerra. El cambio es fulminante.
Pero ¿se han vuelto todos locos? Los refugios, los muertos, los
horrores. Hasta hace poco le parecía estar ligado a todos con hilos
invisibles, ahora está solo, como antaño. Sus huéspedes se libran
de él. Estamos a la mitad del filme.
Zavattini,
C.: Straparole. Diario de cine y de vida. Llibres de Sinera,
Barcelona, 1968

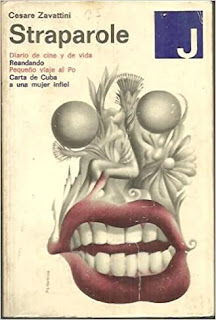
No hay comentarios:
Publicar un comentario