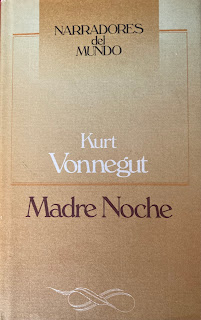<<La inteligencia humana es incapaz de comprender la continuidad absoluta del movimiento. Las leyes del movimiento cualquiera únicamente son comprensibles para el hombre si examina separadamente las unidades que lo componen. Pero al mismo tiempo la mayoría de los errores humanos se derivan del hecho de aislar arbitrariamente, para examinarlas aparte, las unidades inseparables del movimiento continuo. Es bastante conocido el sofisma de los antiguos que dicen que Aquiles no cogerá nunca a la tortuga que le lleva ventaja, aunque corra diez veces más de prisa que ella. Cuando Aquiles habrá recorrido el espacio que lo separa de la tortuga, la tortuga habrá recorrido una décima parte de aquel espacio. Cuando Aquiles recorrerá aquella décima parte, la tortuga habrá recorrido una centésima y así hasta el infinito. Este problema parecía insoluble a los antiguos. El absurdo de la solución que daban ellos al problema diciendo que Aquiles no alcanzaría nunca a la tortuga, proviene únicamente del error de admitir, arbitrariamente, la separación de las unidades de movimiento, mientras que los movimientos de Aquiles y de la tortuga se producían sin ninguna continuidad.
Al tomar las unidades de movimiento cada vez más pequeñas, no hacemos más que acercarnos a la solución del problema, pero no acabamos de llegar a ella. Solo cuando admitimos los infinitesimales y su progresión ascendente hasta una décima y sumamos esta progresión geométrica, obtenemos la solución del problema. La nueva rama de la matemática, el uso de los infinitesimales resuelve actualmente cuestiones que en otros tiempos parecían insolubles. Esta nueva rama, desconocida por los antiguos, restablece la condición principal del movimiento, y corrige esta falta que la inteligencia humana no puede evitar al examinar las unidades separadas del movimiento en vez de examinar el movimiento continuo.
En el examen de las leyes del movimiento histórico ocurre exactamente lo mismo. El movimiento de la humanidad, producto de una cantidad innumerable de voluntades humanas, tiene lugar sin interrupción.
La comprensión de las leyes de este movimiento es la finalidad de la historia. Sin embargo, para comprender las leyes del movimiento continuo resultante de todas las voluntades de los hombres, la razón humana admite arbitrariedades como la de separar las unidades. El primer procedimiento histórico consiste en coger arbitrariamente una parte de acontecimientos ininterrumpidos y examinarlos separadamente de los demás, cuando no hay ni puede haber principio de ningún acontecimiento, porque siempre un acontecimiento nace de otro. El segundo procedimiento consiste en examinar los actos de un hombre, emperador o jefe, como resultantes de la voluntad humana, mientras que este resultado no se expresa nunca dentro de la actividad de un personaje histórico tomado separadamente.
La ciencia histórica, en su evolución, acepta siempre unidades cada vez más pequeñas para sus investigaciones, y por esto se acerca cada vez más a la realidad. Pero por pequeñas que sean las unidades que la historia pone a su consideración, el hecho de separarlas, de admitir el “principio” de un fenómeno cualquiera, de ver expresadas las voluntades de todos los hombres en la actividad de un solo personaje, ha de producir inevitablemente el error.
Bajo el más pequeño esfuerzo de la crítica, cada una de las conclusiones de la historia se deshace en polvo y no deja nada detrás de sí, únicamente porque la crítica escoge, como medida de observación, una unidad más grande o más pequeña, cosa a la que tiene perfecto derecho, puesto que la unidad histórica es arbitraria siempre.
Solo tomando para nuestra observación la unidad infinitamente pequeña, las diferencias de la historia, es decir, las aspiraciones uniformes de los hombres, y adquiriendo el arte de integrar uniendo las sumas de estos infinitesimales, podemos esperar comprender las leyes de la historia.>>
León Tolstoi: “Guerra y paz (traducción de Serge T. Baranov y N. Balmanya). Círculo de Lectores, Madrid, 1969, pp. 883-884.
Atendiendo a concretos históricos, la guerra que la propaganda soviética llamó la Gran Guerra Patria no fue en defensa de la humanidad, como tampoco lo fue la guerra napoleónica, aunque posteriormente hubo y hay quien así pregone que la Unión Soviética asumió la Segunda Guerra Mundial, tal vez por ignorancia, tal vez por interés o por falta de tiempo para reflexionar sus afirmaciones y encontrar una visión de la historia más amplia e imparcial, a la que se llegaría con la suma de las unidades o pequeñas partes de las que habla Tolstoi en Guerra y paz. No pongo en duda la entrega de los distintos pueblos que formaban las repúblicas soviéticas, cuya población se echó el conflicto a la espalda y dio su sangre para liberar su país de la ocupación germana —claro que no todos se opusieron, pues hubo minorías que se posicionaron contra Stalin y otros que, como este, vieron la guerra lejos de los campos de batalla—. Después llegaría el avance hacia Berlín, y la decisión de los tres grandes líderes aliados (Churchill, Roosevelt y Stalin) que fuesen los soviéticos quienes entrasen primero en la capital del Reich. Era el modo de reconocer el sacrificio del pueblo soviético, que no solo era ruso. Además, eso de que fue en defensa de la humanidad suena exagerado, a propaganda y a olvido. ¿O no formaban parte de la humanidad los finlandeses y los polacos a los que atacaron los soviéticos durante el pacto de no agresión con los nazis? ¿Katyn fue un invento de la propaganda occidental durante la guerra fría o los allí asesinados no eran humanos? ¿Y quienes padecían, morían o sobrevivían, en el gulag la política estalinista?
El pacto Ribbentrop-Molotov, fuese una estrategia para ganar tiempo o para evitar ser atacado, creyendo que su rival se conformaría con parte de Polonia (la otra era para Stalin), con Austria y con Checoslovaquia, que previo al Tratado de Múnich contaba con el ejército más moderno de Europa, ¿qué significaba? El pacto germano-soviético evidencia la idea que Koba, que así dieron en llamarle algunos camaradas en el pasado, tenía de “humanidad”; o sea, que era como la de cualquier político totalitario: la suya era la única visión posible de “humanidad”. Al igual que a su homólogo alemán, la firma de aquel tratado solo contemplaba intereses propios, todo lo demás se supeditaba a ellos. Así es la política, capaz de meter en la misma cama a enemigos declarados e irreconciliables. Pero el idilio no podía continuar, puesto que ambos tendían a la infidelidad. La cuestión era quién iba a ser el primero en dar el paso. Parecía claro que Hitler, ya que Stalin pretendía arreglar primero en casa y en sus inmediaciones. Tal vez por ello, al líder soviético, la operación Barbarroja le pillase por sorpresa, como parece indicar su silencio y su reacción tardía. A la hora de reaccionar, cuando le comunicaron la invasión, hubo silencio y la consecuencia fue ese instante de vacío de poder que nadie supo llenar. Una idea de lo sucedido la da Manuel Tagüeña en sus memorias: <<La única explicación posible era que ningún escalón de mando, por muy preocupado que estuviera, se atrevía a tomar medidas si la decisión no venía del propio Stalin, que evidentemente no creyó llegado el momento. La autosuficiencia del dictador (genial e infalible según la propaganda) puso a la Unión Soviética en peligro y le causó pérdidas incalculables en vidas y bienes materiales. Al error de dejar a los alemanes el privilegio de escoger el día, la hora y el terreno de combate, se sumó el de que las tropas soviéticas no estuvieran listas para recibir al enemigo. Claro está que entonces, aunque vi esto claramente, no se me pasó por la cabeza culpar a Stalin, y achacamos la derrota a la burocrática incapacidad de sus subordinados.>> (Testimonio de dos guerras. Editorial Renacimiento, Sevilla, 2021, pp. 491-492)
Finalmente, tras su silencio y el consecuente vacío de poder, dio el paso adelante, pero se encontraba condicionado por sus propios actos previos, puesto que se había cargado a gran parte de la oficialidad del Ejército Rojo durante sus purgas. Menos mal que por ahí aún andaba el general Zhukov, a quien se comparó con Kutuzov, y algún otro oficial que pudiese asumir responsabilidades de mando. Tampoco se puede olvidar que la logística alemana fue un despropósito, así como algunas de las decisiones tomadas por aquel que Chaplin caricaturizó con brillantez en El gran dictador (The Great Dictator, 1940). Y tampoco olvidemos que la soviética frente a los nazis fue una guerra de supervivencia. Es decir, carecían de más alternativa: o luchaban o perecían. De ese modo, conscientes de su situación extrema, se enfrentaron a los alemanes a partir de que estos los atacaron en junio de 1941, cuando la guerra, en algunos puntos de Europa, ya llevaba casi dos años. Otra historia es si la guerra pudo evitarse y que (hacia mediados de la década de 1930) los soviéticos habían intentado crear un frente común contra los fascismos, pero Reino Unido, por entonces todavía el abanderado mundial del capitalismo, no se fiaba de una ideología en las antípodas de la suya; Francia, tampoco, que hacía lo que le indicaba Londres —como se había visto durante la guerra civil española—, y Estados Unidos vivía en su aislacionismo, su política de andar por casa; aunque “disimuladamente” enviaba material bélico a los británicos. Más adelante, avanzada la guerra, haría lo propio con la Unión Soviética y China, apoyándose en lo establecido por la Ley de Préstamo y Arriendo aprobada en marzo de 1941.
Los movimientos históricos no pueden separarse, aunque se estudien por separado, para lograr mayor comodidad, pues de otra forma sería prácticamente imposible un análisis que nos acercase a la totalidad. Ninguno de esos movimientos nacen por generación espontánea, sino de las cuestiones que se van tejiendo a lo largo de la propia historia. Sin ir más lejos, encontramos una de estas circunstancias previas en los distintos conflictos que se dieron con anterioridad, cuando las democracias permitieron, con su política permisiva y temerosa, que el líder nazi fuese aumentando sus “apuestas”. Ya con el pacto de Múnich, se supo ganador. En nada de esto tuvo culpa la Unión Soviética, aunque su política amedrentaba a esas potencias que parecían más dispuestas a aceptar al bigote alemán que al bigote soviético… Pero estaba cantado que Hitler no se detendría, ya no por lo que escribió o le escribieron en su Mein Kampf, sino por que se creía invencible e infalible, lo cual no deja de ser el reflejo de la majadería de un psicópata al que permitieron llegar al poder —la baja burguesía le apoyó y las grandes fortunas veían en él un muro de contención contra la amenaza comunistas— y al que le dejaron estar en él, cuestión que da para un estudio de la época, no solo en Alemania sino el el resto del globo…
En 1943, las tornas habían cambiado y Stalin era el hombre fuerte que hacía retroceder a los alemanes, a quienes los británicos y estadounidenses habían echado de África y acosaban en la península italiana. Eso hacían dos frentes, aunque el líder soviético demandase un “segundo”, que sería el tercero y que aún tendría que esperar hasta junio de 1944. Durante ese periodo bélico, la propaganda cinematográfica vivió su esplendor en varios de los países implicados, siendo el soviético un ejemplo de crear la figura del héroe que se echa a la espalda la pesada carga de liderar al resto. Esa figura señala claramente a Stalin, a quien se empieza a vender como el padre de la nación, y en Kutuzov (1943), ambientada en 1812, en plena guerra contra Napoleón, se hace más evidente si cabe que años atrás, cuando Stalin asume definitivamente e poder absoluto y Sergei Eisenstein rueda su panfletaria Aleksandr Nevski (1938)… Pero ¿donde estaban el riesgo, la modernidad, el movimiento del cine silente soviético? Habían transcurrido muchas cosas desde una y otra —la guerra de Abisinia, la guerra civil española, la invasión japonesa de China, el tratado de Múnich, las purgas estalinistas, la repartición de Polonia y la invasión alemana de la Unión Soviética…—, pero la figura del líder de acero seguía ahí, en apariencia inmutable, para salvaguardar la patria. Esa figura cobra la imagen del general Mijail Kutuzov en el film de Vladimir Petrov, pero el militar fílmico solo es un trasunto de la imagen que se le atribuía al viejo camarada Koba, tal como ya había hecho el propio Petrov unos años atrás en Pyotr pervyy (1937-1939), su díptico biográfico sobre Pedro el Grande. En todo caso, la película sobre el héroe que asoma por las páginas de la magistral Guerra y paz peca de aburrida, de solemne y teatral, en su significado peyorativo desde una perspectiva cinematográfica, pero entonces el cine no obedecía a razones de entretenimiento, aunque también se produjesen films escapistas, sino de propaganda…