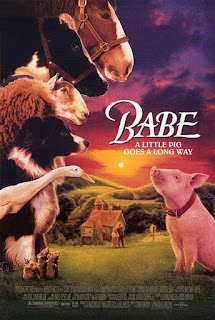La crisis que afectó al cine japonés a partir de la segunda mitad de la década de 1960, se agudizó hacia el final de la misma, provocando el cierre de Daei en 1970, cambios en Nikkatsu y Toho, el auge de películas de consumo juvenil y que los realizadores con ganas de hacer películas “serias” o rodar buenas historias tuviesen que crear sus propias compañías, con los riesgos que eso implicaba. El cine se infantilizó, se adornó de banalidad y de frivolidad, la cultura pop se imponía y llamaba la atención del consumidor adolescente, que era quien iba al cine. En este panorama, a la vieja guardia de cineastas, aquellos que habían alcanzado el “grado” de maestros dentro del sistema de estudios, no le quedaba otra que encontrar financiación lejos de la comodidad y el respaldo de las grandes productoras. Habían pasado cinco años desde Barbarroja (Akahige, 1965) cuando Akira Kurosawa rodó su siguiente película, la primera para la productora que creó junto Kon Ichikawa, Keisuke Kinoshita y Masaki Kobayashi. Para la puesta de largo de la productora se iba a realizar un film conjunto, compuesto por cuatro episodios, uno para cada realizador, pero, finalmente, por cuestiones presupuestarias se decidió que Kurosawa fuese el que dirigiese la primera película. El cineasta adaptaba una novela de Shugoro Yamamoto, autor que ya le había servido de fuente literaria en Sanjuro (1962) y Barbarroja. Pero Dodes’ka-den (1970) fue un fracaso comercial y puso fin al sueño de que El club de los cuatro caballeros pudiese afianzar la independencia de sus socios y, viendo quienes eran los cuatro, presumo que un cine de muchos quilates. Al año siguiente, Kobayashi adaptó otra novela de Yamamoto, pero dando pie a un film totalmente diferente en su aspecto formal: colorista en Kurosawa, monocromático en Kobayashi. En apariencia, sus historias difieren, no obstante existen puntos de conexión entre ambas: la marginalidad, el pesimismo o el aislamiento de los personajes, que se hace evidente en los espacios que ocupan. Quizá este aislamiento se agudice más si cabe en los contrabandistas de La posada del mal (1971) debido a su “criminalidad” y al habitar una isla adonde solo se puede acceder en barca o cruzando el puente que la une a una de las orillas, donde dos agentes de policía acechan y hablan de acabar con ese nido de criminales.

Nadie quiere acercarse a ese entorno donde Kobayashi nos descubre a un grupo de delincuentes sin nada que perder, a primera vista sin escrúpulos ni rasgos que puedan hacerles simpáticos. Pero pronto comprendemos que tienen un pasado que les ha marcado el camino hacia el presente en el que permanecen anclados, sin posibilidad de escape. Habitan la taberna donde un borracho desconocido, de quien los habituales sospechan y echan a patadas, también tiene su historia y busca ahogar sus penas en sake. A pesar de que lo expulsan violentamente, regresa para decir que ahora ya lo conocen. En él, es más fuerte el deseo de beber para olvidar —aunque no haya alcohol que puede borrar el dolor de su memoria— que cualquier temor a sufrir violencia física. La imposibilidad de olvido provoca su sed, su intento de huir. Dicha imposibilidad también se observa en Sadashichi (Tatsuya Nakadai), que se apoda a sí mismo “el indiferente”. Se niega emociones para no recordar las que le llevaron a matar a su madre, de quien lo separaron de niño y a quien se reencontró ejerciendo de prostituta. Como ellos, el resto son individuos rotos y aislados como la isla donde se levanta la taberna de madera que ocupan. Pero entre los marginales hay alguien que no lo es. No ha tenido ocasión para ello. Se trata de Omitsu (Komaki Kurihara), la hija del jefe y dueño de la posada (Kam’emon Nakamura). Ella es diferente, no por ser la única mujer, sino porque desde la cuna se ha criado en ambientes de delincuencia, y quizá por eso no ha sufrido la injusticia de los justos ni los conflictos generados por el dinero, su ausencia, su exceso o su deseo. En la isla ha vivido protegida, aunque lo haya hecho entre tipos capaces de matar sin miramiento, de robar o de traficar. Son desheredados que encuentran en la posibilidad de ayudar a Tomijo (Kei Yamamoto) a recuperar a su amada, vendida por el padre a un prostíbulo —otra diferencia respecto a la inocencia de Omitsu, protegida por su padre y por el entorno insular—, la vía para cicatrizar heridas del pasado. Los delincuentes sienten como si al lograr que el muchacho y la chica puedan reunirse, sus miserias dejarían de serlo. Mas necesitan dinero para conseguirlo, de modo que aceptan un “trabajo” que saben peligroso, ya que puede ser una trampa de Kaneko (Shigeru Kôyama), el agente de policía que les acecha y que Kobayashi muestra implacable en la escena en la que, sin conflicto interno alguno, rebana el cuello del confidente que poco antes había enviado a la taberna. Lo hace porque persigue un fin, acabar con los contrabandistas, es implacable y frío. De tal manera, el cineasta acaba por establecer simpatías con los fuera de la ley, gente sin más hogar que la taberna donde encuentran un motivo, quizá una ilusión perdida, que les decide a abandonar su egoísmo y su mezquindad, y los transforma en antihéroes con valores ocultos que salen a relucir durante este intenso drama filmado en un soberbio blanco y negro que remarca la propia rebeldía de Kobayashi ante la crítica situación que atravesaba el cine japonés.